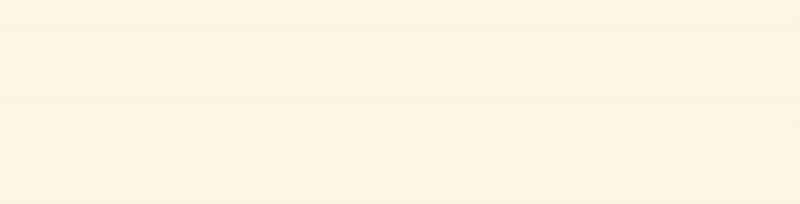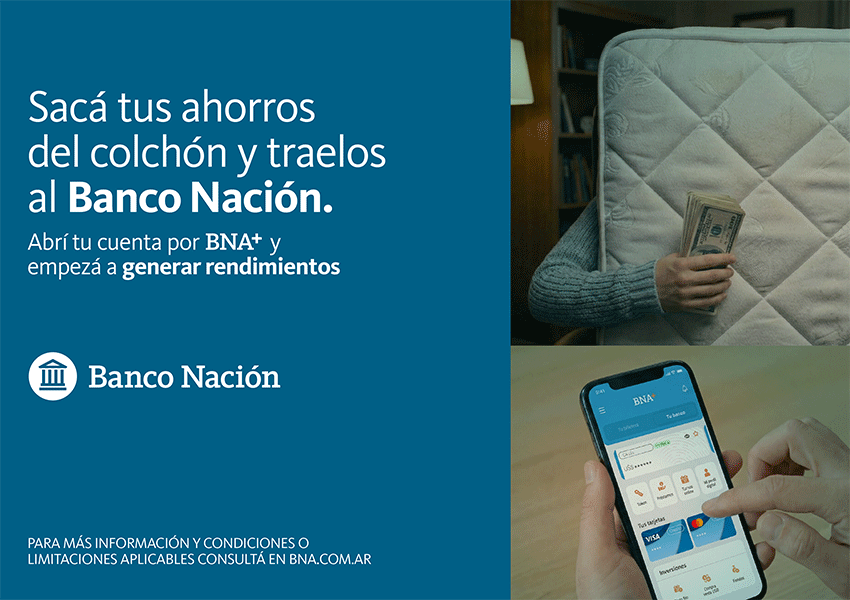Historias
Un profe argentino: la historia del misionero que emigró a China en 2020

Siendo un flamante graduado profesor de música y sin tiempo para aprender el idioma, el misionero Juan Martín Zayas emigró hace cinco años a China. Desde niño lo apasionaba viajar y, aunque Chongqing lo cautivó por su moderna arquitectura y la hospitalidad de sus habitantes, busca que su día a día sea lo más argento “posible”.
Durante una conversación telefónica con La Voz de Misiones, el posadeño de 30 años recordó cómo nació su interés por el país asiático, sus primeros meses aprendiendo chino, las dificultades que atravesó para hacer amigos en una ciudad con más de 30 millones de habitantes y su amor por la música y el deporte.
El primer acercamiento
Todo comenzó cuando a los 17 años Juan partió a la provincia de Santa Fe para estudiar Economía, pero con el tiempo descubrió que no era algo que lo motivara y decidió cambiarse al profesorado de Música. Esa pequeña, pero determinante decisión, despertaría su curiosidad por el cuarto país más extenso del mundo, después de Rusia, Canadá y Estados Unidos.
“No se me había ocurrido emigrar cuando me fui a estudiar. En el transcurso de la carrera conocí a estudiantes de intercambio, entre ellos a unos chinos que son de la ciudad donde vivo ahora. Ahí me surgió la duda y empecé a investigar un poco más”, relató Juan, en una entrevista telefónica con LVM.
El municipio Chongqing, ubicado en el suroeste de China, fue materia de investigación para el joven mientras continuaba con sus estudios en Argentina. Incluso, mucha de la información que adquirió en ese momento de su futuro destino le aportó una joven con la cual estuvo de novio y había viajado de intercambio a esa ciudad. “Ella me explicó más a detalle cómo era vivir acá”, reveló.

El profesor misionero recorriendo Chongqing.
Emigrar a China
Al recibirse de profesor de música en Santa Fe, Juan Martín comenzó a indagar sobre los paquetes que ofrecen los chinos para contratar a profesionales de diferentes partes del mundo que buscan desembarcar en el país.
“Emigrar a China es un poco diferente a otros países como Australia, Nueva Zelanda o España, porque acá no existe esa posibilidad de venir como turista y después cambiar la visa para trabajar. Eso no existe”, explicó el misionero a LVM.
En esa línea, relató: “Yo vine ya contratado por una empresa que necesitaba profesor, ellos me tramitaron la visa. Es bastante seria la cosa en ese aspecto. En mi caso, cuando llegué ya tenía un lugar para vivir. Por lo general todos los paquetes son muy buenos y ya contemplan el caso de la vivienda”.
Sobre las posibilidades de obtener la ciudadanía para quienes deseen permanecer en el país, el profesor comentó que “hay algunas formas para ser ciudadano chino o el permiso para vivir acá y trabajar, pero es muy complicado de tenerlo. Una de las posibilidades es casándose con una persona china o tener una categoría muy alta, como por ejemplo, abrir una empresa que le sirva al país”.

La vista que se aprecia desde el balcón del misionero en la ciudad china.
Desafíos
La pandemia por el Covid-19 comenzaba cuando Juan desembarcó en China para enfrentar nuevos desafíos. Por la situación epidemiológica que obligó a las poblaciones de todo el mundo a mantenerse aislados, el misionero aprovechó el tiempo para aprender el idioma, algo que desconocía por completo.
“Cuando llegué no sabía hablar nada de chino, porque yo me recibí y me vine, no tuve nada de tiempo como para aprender el idioma. Justo arrancaba el tema del Covid, entonces empecé a estudiar. Después practicando obviamente todos los días. Todavía hay cosas que no entiendo, porque es bastante complicado”, rememoró.
Y continuó relatando cómo fue el proceso de adaptación en la nueva ciudad: “No fue muy fácil, realmente fue muy complicado. El primer mes fue el más complicado, la comida me parecía fea, no tenía amigos, no conocía a nadie. Yo vivo en una ciudad muy grande, somos entre 30 y 40 millones de habitantes, y no me cruzaba un extranjero caminando en ningún lado”.
Pasada la etapa más crítica de la pandemia y cuando el mundo iniciaba una nueva normalidad, el profesor encaró su primera experiencia como docente de inglés en un jardín de infantes.
Objetivo
“El primer día fue raro, porque, además, fue mi primer día de trabajo en toda mi vida. No había tenido un trabajo propio antes, había hecho algún trabajo de medio tiempo, algún taller, pero mi primera experiencia fue enseñarle a un niño de 3 años con una dinámica diferente a lo que conocía”, contó Juan acerca de su primera vez frente a un aula, la cual recuerda como “una experiencia desafiante pero super linda”.
Una de las principales metas del posadeño era ingresar como docente a una de las escuelas de China reconocida internacionalmente, un objetivo que logró hace tres años cuando fue contratado por la secundaria Bashu BI Academy para dar clases de educación física.
“Acá hay escuelas que son reconocidas internacionalmente, que son muy buenas y siempre el objetivo fue llegar a esas escuelas. Fui escalando, cada año me iba subiendo, por así decirlo, un eslabón más arriba, hasta que llegué a la escuela donde estoy ahora, trabajo con adolescentes entre 12 a 14 años”, relató.
Un equipo y una boda en Hong Kong
Durante los primeros meses, conocer a migrantes y hacer amigos era casi imposible para Juan en una ciudad tan grande. Hasta que un día, un irlandés llegó a la escuela en la que trabajaba y “me contó que conoció a otro chico que era como un coach de futbol, que había un equipo internacional, como de la ciudad. Me pasó el contacto y se dio la casualidad que era de Uruguay, entonces dije: ‘¡Chau, este vago me salva la vida acá!’, fui a verlo y ese mismo día conocí 25 personas nuevas“.
CQIFC, el club internacional de Chongqing, cobijó al misionero con una de sus pasiones, a tal punto que con el tiempo llegó ser presidente del equipo: “Fue un antes y un después, ese club me salvó la vida. Siempre estuve muy metido. Es un equipo de extranjeros en esta ciudad”.

Juan junto a un amigo oriundo de Escocia.
No solamente hizo amigos cuando descubrió el equipo internacional, sino que también conoció a Katerina, una joven ucraniana con la cual se casó hace poco tiempo: “Acá los extranjeros van casi siempre a los mismos lugares, y yendo a boliches, con amigos en común, nos conocimos”.
Para sellar el amor entre ambos, después de cuatro años de novios, los jóvenes eligieron un lugar especial: “Fue todo un quilombo. Un argentino y una ucraniana casándose en Hong Kong, medio random (raro) todo. Fue entre los dos, después volvimos a nuestra ciudad e hicimos una comida para festejar y terminamos siendo más de 60 personas en mi departamento”.
Luego de la travesía que implicó su boda Hong Kong, ahora los recién casados planifican un evento para celebrar la unión “junto a mis viejos y algunos familiares”, adelantó el posadeño.

El misionero en Hong Kong con su esposa Katerina.
Gastronomía
Naturalmente, acostumbrarse a otros sabores y probar comidas nuevas es un proceso por el cual atraviesan las personas que eligen dejar su tierra natal.
En el caso del profesor posadeño, el principal obstáculo fue el picante. “Creo que el primer mes perdí como cinco kilos, no podía comer nada acá, era increíble”, contó a LVM y añadió que es algo muy común en China salir a comer, pero ante este cambio tan brusco en la gastronomía, él optaba por cocinarse.
“China es un país muy grande, es como un continente, entonces hay diferentes tipos de comida dependiendo de la zona en la que estés. Esta ciudad es conocida por ser la comida muy, muy, picante”, explicó y confesó que hoy en día “como picante como nada, me encanta”.
En cuanto su rutina en el país asiático, describió: “Siempre trato de tener la vida más argentina que puedo. Entonces me levantó, desayuno, me voy a trabajar, después me junto a comer con algún amigo, tengo otras clases, me voy al gimnasio, después capaz juego un partido o me junto con amigos a tocar música”.
Cautivado por la ciudad
Consultado por LVM sobre lo que extraña de la tierra colorada, Juan respondió: “Los amigos, la familia, sin dudas. Son un pilar, sobre todo en épocas festivas. También la tranquilidad y que podés llegar caminando a la mayoría de los lugares”.
Al nombrar lo práctico de las distancias y la tranquilidad de Posadas, el profesor se refirió a las diferencias que tiene la capital misionera con Chongqing.
“Es una ciudad muy grande, a mí me gusta mucho, pero hay momentos que tenés que ir al otro lado de la ciudad y ahí pensás ‘uuuu’, cuando en Posadas en cuestión de minutos podés estar en cualquier lado”, sostuvo.
Y contó más detalle sobre la ciudad que lo tiene cautivado: “Lo que me llamó mucho la atención es que tiene unos edificios ultramodernos con luces y, alado, tenés una casita muy humilde. Es una ciudad que creció rápido y todavía se ven esos contrates entre lo viejo y lo nuevo”.
Otra cualidad de Chongqing para el profesor es la hospitalidad de los lugareños: “Son super cálidos, no al nivel de un latinoamericano, no son tan abiertos, capaz, son más tímidos, pero son muy cálidos”.
En esa línea, Juan opinó: “Hay una imagen totalmente desconocida de China. Entonces cuando vienen acá se encuentran con una ciudad donde la gente te trata bien, te invitan, que son amistosos, algo que nunca en la vida te imaginarías”.
Calidad de vida
Por último, el posadeño descartó un posible regreso a Argentina por el momento, ya que está “encantado” con el país asiático. Sin embargo, admitió que “no sé si viviría toda mi vida, pero unos años más me quedó por acá, porque honestamente tengo todo lo que quiero, obviamente a mi esposa, dos gatos, tengo muchísimos amigos”.
“La verdad que la paso muy bien, y si me mudo a otro lugar tendría que ser con la misma calidad de vida que tengo acá y eso es difícil de encontrar”, cerró el profesor Juan Martín Zayas, que hace cinco años emprendió la aventura de emigrar a un destino desconocido.

Chongqing capturada de noche por el profesor misionero.
Posadeño migró hace 10 años: “Misiones no tiene nada que envidiar al mundo”
Historias
Curvas en Bici, el grupo de colombianas que llegó de Bolivia a Misiones

El miércoles 21 de enero un grupo de siete mujeres colombianas partió desde Bolivia rumbo a Argentina, con el objetivo de recorrer siete etapas, desde Corrientes hasta Iguazú en bicicleta, y lo lograron en once días. Desde allí se dirigieron hacia Río de Janeiro con el mismo sueño y mensaje: “Con el fortalecimiento de habilidades y el conocimiento mecánico, muchas mujeres sentirán plena libertad y podrán recorrer su país en bicicleta u otros países como lo hicimos nosotras”.
Curvas en Bici surgió en 2017 en Bogotá, con la misión de compartir experiencias sobre ciclismo, saberes sobre mecánica, conducción, infraestructura vial en ciudades, tránsito y seguridad, además de concebir a la bicicleta como vehículo sustentable que, además de contribuir al cuidado del medioambiente, ayuda a preservar la salud en diferentes aspectos como la prevención del sobrepeso y el sedentarismo.
Esta organización de mujeres, que cuenta con ocho años de antigüedad, realiza un viaje nacional anualmente y hasta el momento concretaron dos experiencias internacionales, la primera fue hacia Europa y en esta oportunidad la travesía sudamericana Bolivia-Argentina-Brasil.
“Como esto es un viaje que se hace en equipo decidimos visitar estas dos maravillas, que son el Salar de Uyuni y las Cataratas del Iguazú. Fue una decisión en consenso, con votaciones, evaluando pros y contras: cómo llegar, qué tan fácil iba a ser y de acuerdo a ello lo hicimos. Ya estando acá nos dimos cuenta de que no nos equivocamos y que realmente son dos maravillas y nos sentimos muy afortunadas de haberlo logrado en bici”, describió en una entrevista telefónica con La Voz de Misiones Mayra Torres, integrante de Curvas en Bici.
El viaje inició el 21 de enero en Bolivia y estuvo planeado desde hace un año y medio: “Ese es el tiempo que nos ha tomado planificar cada paso, cada sitio, la ubicación, dónde pedalear y cómo hacerlo. Nuestro viaje tenía tres puntos principales, el primero fue conocer el Salar de Uyuni, el cual nos llevó a tomar varios buses y vuelos durante un día, después estuvimos en el salar y en la noche volvimos a retomar nuestro viaje con otros buses hasta llegar a Corrientes, Argentina”, añadió Sofía Carrillo, miembro de la misma organización.
Al llegar a Corrientes, se dirigieron a la empresa donde compraron las bicicletas para esta travesía. Una vez en el lugar, las armaron, agruparon, empacaron y salieron a bordo de las mismas rumbo a la ciudad de las Cataratas.
“Fueron 7 etapas en 11 días porque nosotras tomábamos días de descanso también, entre cada tres o cuatro etapas a fin de recuperar el cuerpo, conocer los sitios, compartir con la gente y todo lo que conlleva un viaje de esta magnitud. Finalizando, llegamos a Iguazú, conocimos las Cataratas, tanto del lado argentino como del lado brasileño y después de esto la idea fue continuar el viaje hacia Río de Janeiro, allí vamos a participar del Festival del Río y conocer cómo es la ciudad”, continuó Carrillo.
Desde Corrientes capital pasaron por Itatí, Itá Ibaté, Ituzaingó, Posadas, Gobernador Roca, San Ignacio, Puerto Rico, Eldorado y Puerto Iguazú. “Conocimos el lado argentino de las Cataratas y fue algo impresionante. Previamente, en Gobernador Roca hicimos un descanso y aprovechamos para ir a San Ignacio y conocer las ruinas jesuíticas”.

Llegada de Curvas en Bici a Puerto Iguazú
“Una provincia muy bella”
“Misiones nos pareció una provincia muy bella. Los paisajes, los árboles, la tierra roja que a los ojos es algo muy bonito de ver. Para el equipo, nosotras venimos de Colombia, y estamos acostumbradas a pedalear en superficies no tan planas como las que transitamos en Corrientes, entonces, siento que físicamente nos ayudaba más el tipo de geografía en Misiones que tiene más subidas y bajadas y eso hizo más divertido el trayecto”, detalló Torres.
“Las casas que hay alrededor de la carretera tipo chalet con los pinos, el cielo azul… era muy bello. También por la calidad de las personas, siempre nos recibieron bien, cuando tuvieron la posibilidad de regalarnos agua o hielo lo hicieron y nos expresaron que nos admiraban, porque no mucha gente lo hacía… entonces fue muy lindo”, agregó la ciclista.
Por su parte, Carrillo hizo hincapié en lo que significa ser mujer y atravesar largas distancias sobre dos ruedas: “Siento que el mensaje más importante es que logramos hacer algo que pocas personas se animan a realizar, que podemos disfrutar de un país y un medio de transporte diferente, que podemos animar a más personas y a las mujeres a ser un poco más independientes y empoderarse de sí mismas a través de la bicicleta“.
En ese mismo sentido, recordó: “En los puestos de Gendarmería las mujeres nos miraban con felicidad, quizás por ver que alguien decidiera recorrer sus carreteras de esta forma. Se sentían representadas a través de nosotras, lo mismo en Colombia, todas las mujeres se sienten representadas con nosotras, de que estamos conquistando nuevos territorios a través de la bicicleta y eso genera mucho empoderamiento. Ese es el mayor significado, el empoderamiento de la mujer en el mundo y la posición de la mujer en los diferentes lugares de Suramérica”.
Durante el año y medio de preparación y planificación del viaje, vendieron productos para recaudar fondos y poder costear la travesía, a su vez, contaron con el apoyo de marcas patrocinadoras de Colombia que les brindaron tanto financiación como también elementos útiles para la ruta.
También, obtuvieron un descuento significativo en la compra de bicicletas, lo que les facilitó adquirirlas. A su vez, cada una tenía su dinero personal y familiar para cubrir gran parte de los gastos.
Posadas, el primer contacto con Misiones y otros ciclistas
Si bien dentro de la organización no cuentan con integrantes argentinas o misioneras, durante el transcurso de la travesía lograron intercambios con algunas mujeres a quienes brindaron información sobre las actividades y talleres realizados en Bogotá.
El intercambio no se produjo solamente con mujeres transeúntes sino con miembros de la comunidad mixta Ruedas Libres, abocada al ciclismo y la motivación. “Puntualmente en Posadas nos encontramos con Elías, líder de la organización Ruedas Libres, quien muy amablemente nos enseñó algunas cosas frente a las dinámicas de algunos ciclistas en su territorio, y adicionalmente nos acompañó hasta Gobernador Roca, nuestra cuarta etapa”, señaló Ángela Sánchez Restrepo, fundadora de Curvas en Bici.
“Él puntualmente nos comentó que no había muchas mujeres que se animaran a andar en bicicleta debido a temas de seguridad y también por incomodidades que algunas han sentido en ciertas agrupaciones mixtas en las que algunos hombres tienen segundas intenciones al participar de estos espacios con mujeres. Por esto, él suele realizar esfuerzos brindándoles acompañamiento a las mujeres y orientándolas en cómo empezar estas salidas. De hecho, hace salidas con un nivel menos exigente para quienes se están iniciando y de esa manera busca fortalecer la participación femenina dentro de esa organización”.
Según su relato, la admiración por la travesía en bici comandada por mujeres fue a primera vista, mientras a su paso dejaban stickers de Curvas en Bici a lo largo de la ruta 12 en Misiones: “En diferentes puntos de nuestra travesía logramos identificar el interés de las mujeres que se movilizaban en otros medios de transporte. Se quedaban muchas veces observándonos y observando nuestra dinámica, como también algunas niñas que sintieron curiosidad por lo que nosotras hacíamos mientras estábamos detenidas descansando, ajustando o despinchando ruedas. Eso también generó un impacto muy positivo, al igual que la relación con otras mujeres”.

Parada técnica de Curvas en Bici por Misiones
Sin embargo, también recordaron las experiencias que generan temores y al mismo tiempo contribuyen a estar siempre alerta: “Compartimos con otras personas nuestra felicidad y placer por hacer este tipo de travesías en bicicleta, y aunque sabíamos que hay ciertos riesgos en la carretera -debido a las velocidades de los vehículos- al salir en grupo y al ver a tantas mujeres unidas frente a este propósito, sabemos que mucha gente también puede tomar un poco de conciencia frente a la forma de rebasar a un ciclista y a la seguridad que puede compartir en las vías, además de otros temas asociados a la vida en la vía en el momento de conducir”.
Sobre lo que recordó: “Tuvimos algunos pequeños sustos con un par de vehículos que nos pasaban muy cerca y de hecho hubo un camión de carga pesada desde una distancia muy cercana, empezaba a pitar muy fuerte al grupo, lo que hizo que literalmente tengamos que salir de la carretera”.
En cuanto a la infraestructura vial observada en Misiones, expresaron: “Argentina no tiene subidas tan significativas como las tiene, por ejemplo, Colombia. Si es viable, sí consideramos que puedan analizar la creación de un espacio más amplio en las carreteras, de manera que los usuarios sean más compartidos, y sobre todo, quizá una posible infraestructura para bici que incite a las personas a recorrer su país en bicicleta debido a que puede ser un poco más fácil por su topografía”.
Sobre este cambio, añadieron que “podría involucrar a que la comunidad se mueva de otras formas, conozca y se apropie más de su país desde una bicicleta y de esa manera disminuir otros temas a nivel salud, como lo es el sobrepeso, el sedentarismo, entre otras tantas que a nivel mundial sabemos que suceden. Esto puede ser una muy buena alternativa para la comunidad en general en Argentina”.
Con el objetivo de inspirar a otras mujeres y replicar la experiencia en otros puntos del mapa, Carrillo concluyó: “Creemos que las mujeres, al momento en que se les brinda ciertas herramientas como lo es el conocimiento mecánico, el fortalecimiento de habilidades; muchas llegan a un punto en el que sienten plena libertad y pueden recorrer su país en bicicleta u otros países como lo hemos hecho nosotras. Lo seguiremos haciendo en Colombia y otras partes del mundo para ser más mujeres en bici y buscando que el mundo sea cada vez mejor para nosotras”.

Curvas en bici
La corporación Curvas en Bici se originó en Bogotá, Colombia, en el año 2017. En ese entonces Ángela Sánchez Restrepo organizó la propuesta bajo la experiencia de ser guardiana de la ciclovía en esa ciudad.
“Nuestra ciclovía en Bogotá tiene características muy importantes y trabajando allí noté que eran muy pocas las mujeres que se movilizaban en bicicleta para ese entonces, y paralelamente estudiaba Trabajo Social, así que, desde el enfoque profesional también se logra estructurar parte de la organización”, añadió Sánchez en conversación con LVM.
Desde sus comienzos hasta la actualidad, Curvas en Bici organiza talleres de mecánica, salidas en bici para mujeres y eventos asociados a retar a las mujeres a lograr nuevas distancias y conocer nuevos lugares en Colombia.
Adicionalmente, cuentan con un equipo de trabajo conformado por 35 voluntarias que acompañan a las mujeres en cada salida, en sus diferentes niveles y exigencias.
A su vez, la organización consta de zonas que divide a la comunidad por sectores y comités, en los que abordan diferentes temáticas como sostenibilidad, impacto social, talento humano, bienestar en equipo y presentación de proyectos e investigaciones en convocatorias distritales, nacionales e internacionales.
A lo largo y ancho del país reúnen alrededor de 100 mujeres que se benefician de estas actividades que son presenciales y también cuentan con espacios virtuales encaminados al bienestar, como lo es: la meditación, la salud mental y el entrenamiento funcional.
Ver esta publicación en Instagram
Historias
Médico misionero se formó en Cuba y hoy superó 500 cirugías en Aristóbulo

Kevin Romeo, tiene 32 años, es oriundo de Aristóbulo del Valle, se formó como médico en Cuba y al regresar a Misiones, durante sus primeros años de carrera logró superar las 500 cirugías realizadas en el sistema de salud pública provincial, siendo las más frecuentes las colecistectomías, o extirpaciones de vesícula.
Quienes lo conocen resaltan que se destaca por “lo que no se enseña en ninguna facultad”: la vocación. Tal es así que cuando hay una urgencia, sea de día o de noche, domingos o feriados, la joven promesa de la cirugía misionera aguarda en su consultorio a pacientes con o sin turno y en horarios extendidos.
Durante una entrevista telefónica con La Voz de Misiones, hizo un repaso sobre el descubrimiento de su temprano interés por la medicina a la que, más que una profesión, la concibe como “una herramienta fundamental para generar igualdad, contención y oportunidades reales, especialmente para quienes más lo necesitan”.
Esto es así porque, según recordó, desde muy joven comenzó a descubrir su pasión por la aplicación, gestión y organización de la medicina, marcado por haber crecido en contacto con realidades donde “la salud no siempre llega a tiempo”.
Cuando apenas egresó del secundario, Romeo accedió a una beca y estudió en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba (Elam). Allí compartió la formación con estudiantes de más de 160 países: “Fue una experiencia clave que me dio una mirada mucho más amplia del mundo, de la vida y de las distintas realidades sociales”, reconoció.
Y amplió: “Convivir con culturas, costumbres y contextos tan diversos me permitió comprender que la salud debe pensarse siempre desde una perspectiva humana, social e inclusiva. La formación fue exigente y transformadora: disciplina, trabajo en territorio y contacto permanente con el paciente, lo que me preparó para resolver problemas reales incluso en contextos complejos”.

Pacientes junto al médico cirujano Kevin Romeo.
Regreso a la tierra colorada
Una vez graduado con título de Doctor en Medicina emitido por la Elam, Romeo volvió a su país natal y comenzó a trabajar en consultorios de distintas colonias de Aristóbulo del Valle. “Esa etapa fue fundamental para interiorizarme en lo que considero la verdadera medicina: la medicina social, la que escucha, la que acompaña y la que está cerca de la gente. Una experiencia por la cual estoy profundamente agradecido”, aseguró.
La validación del título también le permitió continuar la formación como especialista en cirugía general y cursó la residencia en Eldorado, durante cuatro años. “Es un lugar al que le estoy eternamente agradecido, no solo por la oportunidad de formarme como especialista dentro del sistema público, sino también porque demuestra que cuando el Estado decide invertir en salud y en formación profesional, se generan oportunidades reales“, sostuvo.
Y añadió: “Muchos colegas de otros países deben endeudarse de por vida para acceder a este tipo de formación. También destaco el compañerismo y el sentido de familia que se vive en las residencias de Misiones, algo que cualquier residente puede confirmar”.
Finalizada la residencia, decidió regresar al hospital del cual proviene, el hospital nivel II Justo José Pereyra. Esto no es un dato menor: los especialistas pueden elegir otros destinos con mayores beneficios personales, pero los valores y el compromiso con la gente de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado marcaron el destino de este médico. “Son convicciones que no se negocian”, remató.
Con inversiones provinciales se puso en marcha el quirófano del hospital donde, junto a un gran equipo, Romeo pudo realizar numerosas cirugías de distintos tipos, siendo las más frecuentes las colecistectomías o extirpaciones de vesícula, como respuesta a una patología muy común en la zona y cuya única solución es quirúrgica. Sin embargo, reconoció que “eso permitió dar respuestas concretas y evitar derivaciones innecesarias, acercando soluciones a la comunidad”.
Sobre sus próximos desafíos, detalló: “Estoy convencido de que la capacitación continua es clave. La medicina y la gestión de la salud requieren actualización permanente, planificación y responsabilidad. Mi objetivo es seguir mejorando la calidad quirúrgica y aportar también desde la organización y la gestión, porque los sistemas de salud no mejoran solos: mejoran cuando hay decisión política, liderazgo y planificación”.
Finalmente, hizo un análisis sobre el sistema de salud misionero, y resaltó: “Lo considero de un valor enorme. Es un sistema de excelencia, no solo a nivel provincial sino nacional. En pocas provincias se ve un sistema tan inclusivo como el nuestro, con alta calidad en recursos humanos, infraestructura y tecnología. Defenderlo, fortalecerlo y mejorarlo debe ser una prioridad permanente, porque es una política pública que impacta directamente en la vida de la gente”.
El médico misionero que vivió con indígenas en el Amazonas y es concejal en Eldorado
Historias
Misionera encontró a su mamá biológica después de 50 años

Con apenas 1 año, Griselda Lochner fue “arrebatada” de los brazos de su mamá biológica Rosa Lidia Cabañas. Medio siglo después, sin haber sabido nada una de la otra, madre e hija sellarán su encuentro este sábado el aeropuerto de Posadas.
“Yo lo único que sé es que cuando tenía un año de vida me arrebataron de ella y nunca más supe de ella hasta ahora que la busqué”, contó Griselda en diálogo con La Voz de Misiones.
Griselda reconoció que nunca indagó “mucho” sobre su historia, pero recuerda que hasta sus 5 años vivió con su papá biológico Teodoro Juan Lochner y su esposa en la localidad de Puerto Rico. “Aparentemente, no fui bienvenida en ese hogar y me llevaron a otro lugar que era la familia de mi madrastra, ahí la pasé bastante mal, hasta que mi padre busca de llevarme a esta otra familia”, relató a LVM.
En San Gotardo, un pequeño pueblo misionero ubicado en el departamento Libertador General San Martín, Rosa Ema Ayala recibió en su hogar a la pequeña Griselda. “Mi papá me llevó a ese lugar donde conocí a la señora, él lloraba mucho, se ve que era triste para él tener que dejarme, no sé qué pasó”, rememoró la mujer y añadió que “no fue una adopción legal”.
Un reencuentro
Rosa Ayala nunca le ocultó la verdad sobre sus orígenes a Griselda. Cuando cumplió 15 años, la joven le pidió reencontrase con su papá Teodoro. “Ella, a mí siempre, toda la vida, me explicó que ella no era mi madre. Yo le pido conocer a mi papá, porque tampoco me acordaba de él, y ella me lleva”, expresó.
El vínculo con su padre, sin embargo, duró poco. Es que Teodoro quiso que Griselda volviera a vivir con él y su esposa, pero a los 15 años ella pudo decidir y eligió quedarse con Rosa, la mujer que la había criado hasta ese momento.
“Ella me crio con todo su amor, con todo su cariño. Ahí pasé los mejores días, los mejores momentos de mi vida”, afirmó Griselda y reveló acompañó a su madre adoptiva hasta su fallecimiento por un cáncer de colon.
Teodoro volvió a su vida cuando ella tenía 35 años. “Lo volví a buscar, me volví a reencontrar con él y a los dos años él fallece. Pero logré restablecer el vínculo con él y estuvimos bien”. Nunca le preguntó a su padre por qué no la crio. “Yo nunca pregunté, nunca me interioricé en saber el por qué de las cosas. Siempre consideré que tendría sus motivos y si no me contaban, yo no busqué”.
La búsqueda de su madre
Por mucho tiempo, Griselda no indagó ni buscó saber qué había ocurrido con su mamá biológica, pero con los años cambió de parecer hasta que definitivamente pensó que sería “bueno” conocerla.
“A mi papá yo nunca le pregunté nada y él nunca me dijo nada. Su mujer me decía ‘vamos a buscar a tu mamá’. Yo al principio no me interesaba mucho, hasta ahora que de grande pensé ‘pasan los años y estaría bueno si ella realmente quiere'”, dijo a LVM.
Hace un año, junto a su madrastra, iniciaron la búsqueda de Rosa Cabañas. Fue entonces que por primera vez Griselda sacó su partida de nacimiento.
“Mi madrastra me ayuda a sacar la partida en el registro de Capioví, porque yo ni mi partida de nacimiento busqué, y ahí conseguimos el nombre de mi madre y su DNI”, detalló Griselda sobre como obtuvieron los primeros datos de su madre.
En ese momento estaba habilitado el Padrón Electoral de las últimas elecciones y fue una trabajadora del Registro de Capioví quien la ayudó a ubicar Rosa Lidia Cabañas, de 70 años, en Buenos Aires.
“Busco en el Facebook a todas las Rosas Cabaña y le escribo más o menos a todas las que podían ser”, recordó Griselda y reveló que la respuesta llegó un domingo, el mismo día de las elecciones: “Me llaman y se presenta quién sería mi hermana y mi mamá”.
Esa primera llamada telefónica fue intensa, recordó Griselda. “Ella ese día que me llamó no podía hablar, lloraba mucho, es como una emoción muy fuerte”. A Rosa su familia la describió como una mujer de 70 años con problemas de corazón, por lo que decidieron dejar las conversaciones más profundas para un encuentro presencial.
Punto de encuentro
Este sábado, Rosa Lidia Cabañas y Griselda Lochner se conocerán después de 50 años. “Ella dijo que quería venir, me preguntó si podía venir a conocerme y yo le digo que sí, no hay problema. Yo no soy juez, no soy nada y no me importa lo que pasó atrás”.
Para Griselda, el reencuentro significa una oportunidad: “Lo lindo es que nos reencontremos, que cerremos un ciclo de nuestra vida que es necesario muchas veces para cada uno”, dijo.
“Es la primera vez que voy a tener un recuerdo de mi mamá biológica”, afirmó emocionada la mujer.
Griselda es madre de siete hijos, “la más grande tiene 27 años y la más chica 17”, vive en Posadas y atraviesa estos días con una mezcla de ansiedad y emoción: “Estoy muy emocionada y espero, ansiosa, para conocerla y comenzar a vivir el mucho o poco tiempo que tengamos las dos para compartir. A lo mejor no vamos a estar siempre juntas, pero estamos juntas por mensaje y sabiendo la una de la otra”, cerró.
-

 Provinciales hace 4 días
Provinciales hace 4 díasSin acuerdo: el FTEL rechazó 5,62% de aumento y pasó a otro cuarto intermedio
-

 Policiales hace 3 días
Policiales hace 3 díasMuerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
-

 Policiales hace 5 días
Policiales hace 5 díasUna mujer y un niño fallecieron al chocar contra un auto en ruta 6
-

 Policiales hace 2 días
Policiales hace 2 díasCrimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento
-

 Ambiente hace 5 días
Ambiente hace 5 díasONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio
-

 La Voz de la Gente hace 1 día
La Voz de la Gente hace 1 díaVecino puso rejas a una ermita en Posadas para “evitar el consumo de drogas”
-

 Provinciales hace 11 horas
Provinciales hace 11 horasMisiones anunció aumentos para policías y docentes en febrero y abril
-

 Cultura hace 4 días
Cultura hace 4 díasNominan a “Por tu bien” y obereña Sabrina Melgarejo a Premios Cóndor de Plata