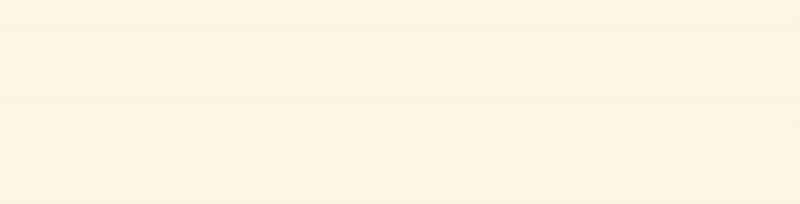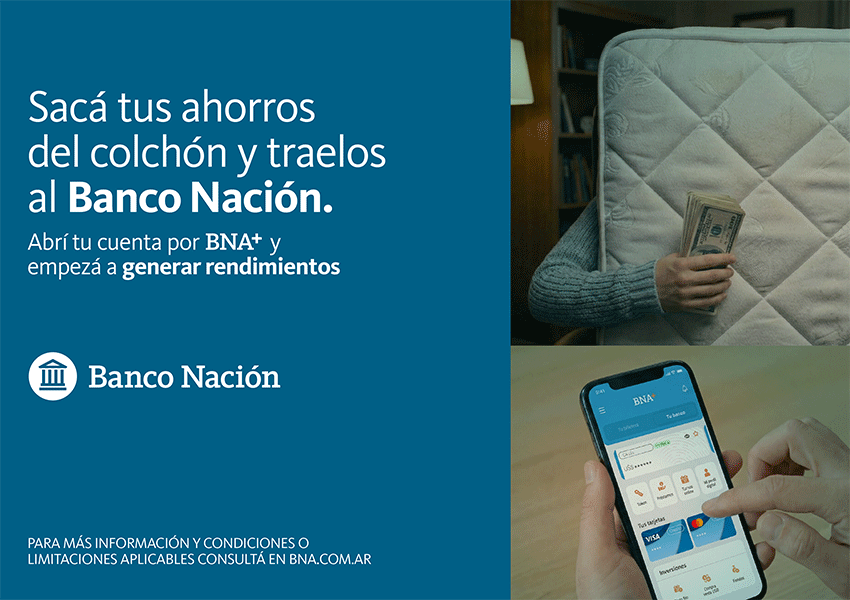Opinión
El Eternauta, la serie que hacía falta, en el momento preciso
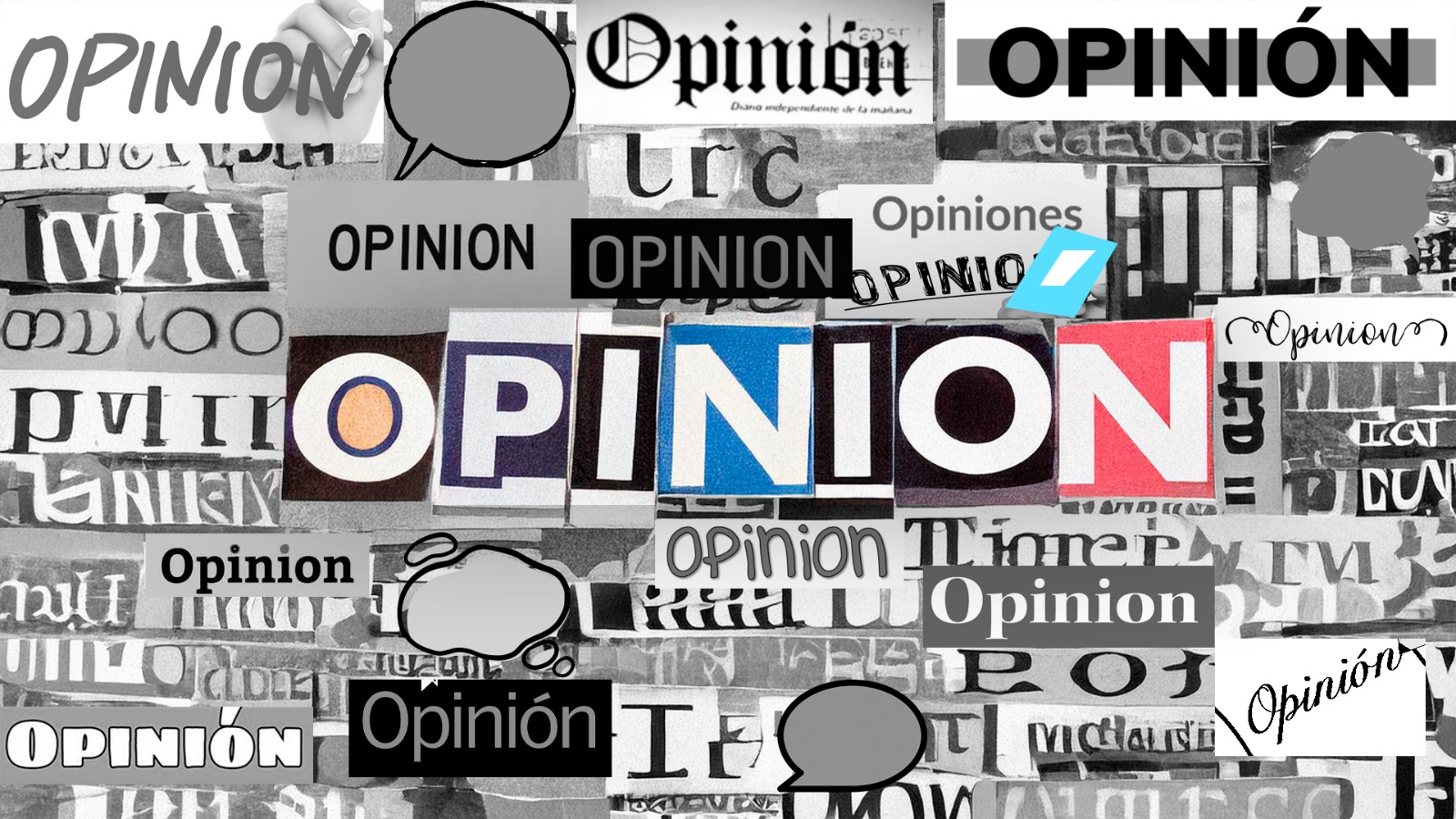

Por: Maco Pacheco
Ilustrador
Desde que Hollywood comenzó a adaptar con éxito historias de los comics a la pantalla cinematográfica, los fanáticos argentinos comenzamos a fantasear, comentar y discutir en foros y en charlas casuales cuales serían las obras argentinas que mejor podrían ser adaptadas, y por sobre todas las demás, El Eternauta, era en la que todos coincidíamos.
Publicada en 1957, escrita por Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, El Eternauta es una de esas obras que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta terminar de leerla, en mi caso, en una tarde completa, creo que tenía por entonces 14 años, no lo recuerdo bien, lo que si recuerdo claramente es terminarla y dar vuelta inmediatamente el libro, y releerla una vez más.
La obra narra la historia que Juan Salvo, El Eternauta, “según lo bautizó una especie de filósofo a fines del siglo XXI”, le cuenta al mismo Oesterheld en una noche de 1957 tras materializarse de la nada en la silla que estaba frente suyo. En esa charla que dura una noche en la ficción, nos enteramos de la nevada mortal, que mataba todo lo que tocaba y que encontró a él y sus tres amigos mientras jugaban una partida de truco en su casa de Vicente López, donde estaban también su esposa, Elena y su hija Martita, y de como tuvieron que unirse y colaborar para poder sobrevivir a esa catástrofe.
En la adaptación de Netflix, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, hay grandes diferencias con la obra original, festejadas por algunos, entre los que me incluyo y duramente criticadas por los lectores de comics de paladar negro. Esos comiqueros de lomo plateado que sienten una afrenta personal cuando a Superman, por ejemplo, le cambian los calzoncillos por pantalones largos, le cambian el tono de piel a algún personaje coprotagonista, o la peor de todas las ofensas, cuando cambian de género a algún personaje masculino de la historia, cualquiera sea.
La primer gran adaptación es el cambio de epoca, ¿Cómo traer a la actualidad una realidad de 1957?, porque en aquel entonces la obra planteaba lo cotidiano, lo actual. ¿Cómo lograr la incomunicación, tan importante para la trama, en la era de las comunicaciones?. La solución es simple y perfecta, un pulso electromagnético que deja inservible todo aparato electrónico, dejando utilizable solo lo mecánico, por así decir. De esta manera vemos Estancieras, Rastrojeros y otros modelos antiguos andando por las calles nevadas de Buenos Aires sin tener que recurrir a una reconstrucción de época, que no sería lo mismo, ni tendría la misma fuerza de identificación con el espectador.
Otra adaptación que causó grandes discusiones es la piscología de los personajes, que distan mucho de la moral impoluta, desinteresada y heroica del comic, ahora son mucho más humanos, más mezquinos, egoístas y hasta reprochables por momentos, pero que acercan mucho, mucho más a esos personajes a seres cotidianos que deben superar todas esas mezquindades para dejar de lado el yo y pensar en la supervivencia común, en el héroe colectivo, que sí esta muy presente en la obra original, la noción que “aquí nadie se salva solo”, lema que desencadenó en la mas grande de las discusiones, la que partió aguas e inundó las redes, la peronización de la serie.
Duelos furiosos se generaron en las redes sociales de uno y otro lado de la calle política más importante del país, peronismo Vs Libertarios, por buscar englobar. Los segundos reprochan a los primeros querer peronizar, o politizar la serie, y estos primeros, lo afirman contentos.
“Todo quieren politizar” reprochan los libertarios, confesos u ocultos.
Pero cuál es esa identidad política que unos festejan como propias y enaltecen orgullosos, mientras los otros reniegan de ello. No se habla de política en la serie, no se nombran referentes políticos en ningún momento, ni de uno ni de otro lado. quizás el por qué es mucho mas profundo que un mero hecho partidista y apunta mas al hueso de una identidad política.
Es quizás que el héroe es colectivo y compuesto por personas comunes, que nadie se salva solo, que la cultura tan identitaria de lo popular, un llavero con la imagen de la selección, un piquete, la oración y una estampita del gauchito gil, un mate o un truco revalorizados ante lo extranjero por esa argentinidad que exhala en todo momento, y que son apreciadas como símbolos por un lado político y tan denostadas por el otro, hablando siempre en sus polos mas opuestos y en sus referentes mas extremos.
Otro gran acierto de la serie, entre muchos otros como los efectos visuales, la musicalización y las actuaciones, es el lenguaje y los términos que expresan ese argentinismo puro, en vez de “español neutro” en pos de tener una mayor llegada de la serie a nivel mundial, cosa que consiguió igualmente, que se convirtió en la serie de habla no inglesa mas vista del planeta y la serie con mejor puntuación en Rothen Tomatoes.
Otro elemento de argentinidad presente y muy fuerte en la trama de la adaptación que no está, por lógica temporal ya que el comic transcurre en el 57, es que el protagonista, Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, sea un ex combatiente de la guerra de Malvinas, y que Malvinas no son traducidas a Falklands en ninguna de sus traducciones por decisión de la producción.
Entonces, ¿Cuáles son esos elementos que un lado político defiende y enaltece, son denostados por el otro?, esos elementos que lleva a unos a acusar a los otros de querer usarlas como un folleto político de propaganda, al punto que el mismo Luis Majul en su programa de televisión invitó a los realizadores a aclarar su neutralidad política e ideológica y exhortó a que tengan cuidado para no ser usados, (Majul tambien dijo en su programa que el Papa Francisco también era usado por movimientos de izquierda), en una clara negación de la identidad social y política que decidieron tomar en ambos casos. O quizás, lo que se toma de argumento partidario, y el más importante y trascendente de todos, es saber el destino que sufrió su escritor, Germán Oesterheld, quien fue secuestrado, torturado y asesinado, al igual que lo hicieron previamente con sus cuatro hijas Diana (24), Beatriz (19), Estela (25) y Marina (18), dos de ellas embarazadas, y tres de sus yernos, por las fuerzas armadas durante la última dictadura militar de 1976.
“Su estado era terrible. Permanecimos juntos mucho tiempo. […] Uno de los recuerdos más inolvidables que conservo de Héctor se refiere a la Nochebuena del ’77. Los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las capuchas y para fumar un cigarrillo. Y nos permitieron hablar entre nosotros cinco minutos. Entonces Héctor dijo que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los presos que estábamos allí. Nunca olvidaré aquel último apretón de manos. Héctor Oesterheld tenía sesenta años cuando sucedieron estos hechos. Su estado físico era muy, muy penoso”.
Relato Eduardo Arias
Por todos estos condimentos cinematográficos es que la serie se convirtió en un símbolo de argentinidad para los espectadores casuales, que disfrutaron una gran obra de acción y suspenso, perfectamente ambientada, actuada y musicalizada en la TV.
Y todo ese bagaje político, histórico y social que los partidos “nacionales y populares” adoptan y reivindican como propios y genera enfrentamiento a los del sector contrario; reivindicación que no es nueva, durante los gobiernos kirchneritas fueron adoptados por sus seguidores como elementos de la identidad cultural, al punto tal que se creó el “Nestornauta” tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Y en 2012 se dio el primer antagonismo político con la obra, cuando Mauricio Macri, por aquel entonces jefe de Gobierno Porteño, vetaba el ingreso de El Eternauta a las escuelas porteñas por considerarla “un elemento de adoctrinamiento camporista” mientras promovía, un 0800 creado para que los padres o alumnos denunciar a los maestros por adoctrinamiento en las escuelas.
Es imposible no politizar la obra, y si me preguntan, es deseable que ni siquiera se lo intente. Que cada obra cargue con el peso y el bagaje político que tenga, sea cual fuera su perfil, y que no sea censurada ni despolitizada sólo por no querer generar debates, tan propio de estos tiempos; porque si el arte, en un comic, en un libro, en una canción, una película o una serie, como en este caso, no genera debates sería solo un entretenimiento vano, casual y momentáneo, carente de futuro, que puede ser fácilmente abandonado para siempre en el olvido, a diferencia del Eternauta, que siempre vendrá en el formato que sea, para recordarnos que nadie se salva solo y que el único héroe, es el héroe colectivo.
Opinión
Nuñez – Macías: una postal de tiempos nuevos
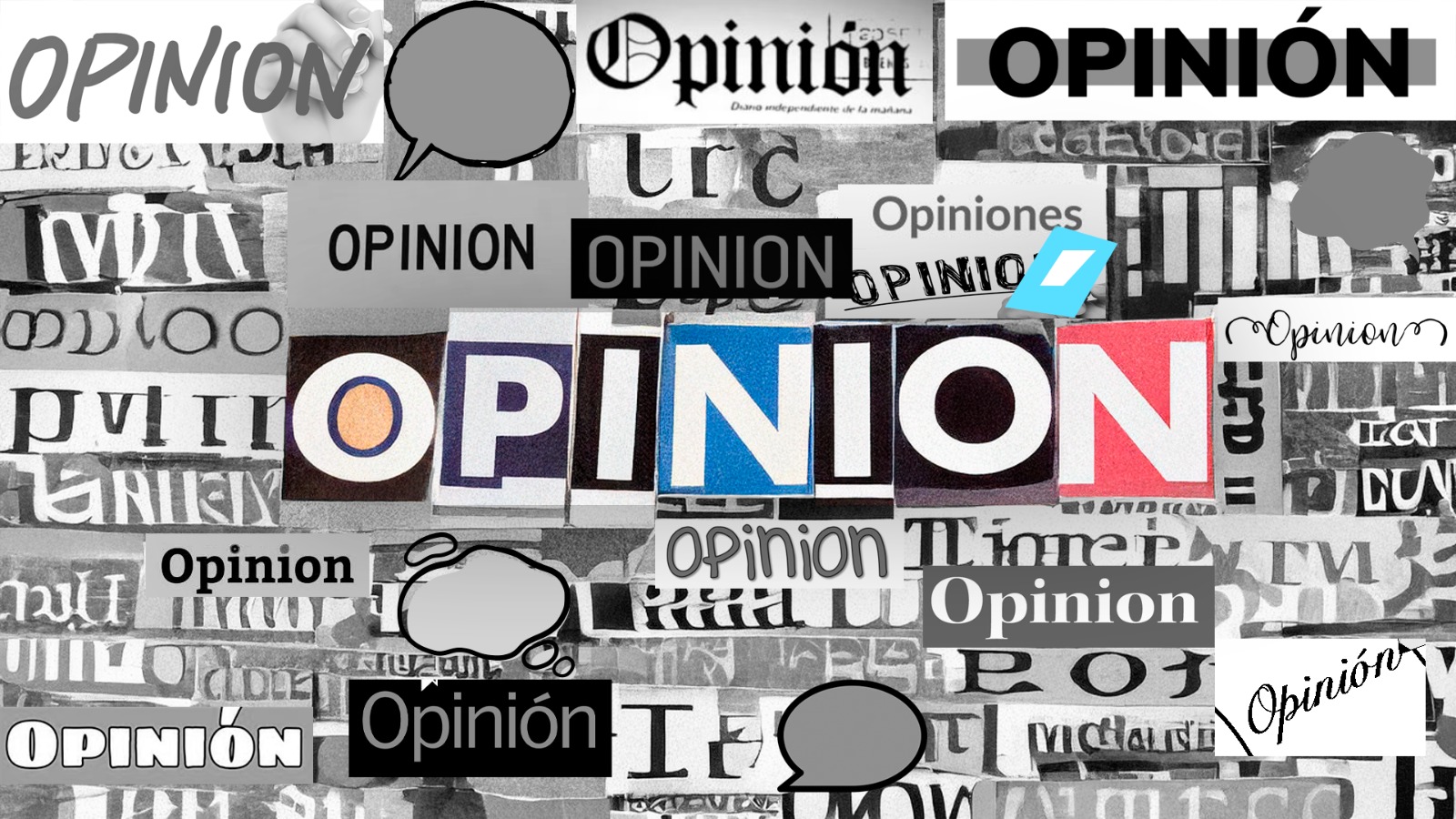
 Por Fernando Oz
Por Fernando Oz
Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que la Cámara de Representantes expulse al diputado Ramón Amarilla por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” —artículo 99 de la Constitución provincial—. El agente del caos, esta semana, volvió a utilizar sus redes sociales con el único objetivo de inflar el malestar social en un contexto de crisis económica. Ya lo había hecho antes de finalizar el primer mes del año, cuando convocó a los empleados públicos, en especial a la policía y al servicio penitenciario, a reunirse en la plaza 9 de Julio para llevar una caterva de reclamos al Gobierno.
Este martes repitió la maniobra y, al día siguiente, volvió con el mismo espectáculo del miércoles anterior. Y el viernes también publicó en sus redes otro mensaje del tipo diplomáticamente incendiario. No tuvo reparos en aprovechar el conflicto salarial de la policía de Santa Fe para impulsar un reclamo masivo en Misiones, como tampoco parece darle ni una pizca de vergüenza la utilización, para su campaña de desestabilización, de los recientes casos de suicidio entre las filas de quienes fueron sus camaradas.
Hay un claro modus operandi: mediante hechos consecutivos, estudiados y planificados, el agente del caos realza un estado de malestar real de un sector social con el fin de magnificarlo y provocar violencia social. Ejecuta la acción de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales. Su audiencia es el empleado público, especialmente de las fuerzas de seguridad. Lo repito: lo hace en el marco de un contexto de crisis económica a nivel nacional, dentro de un marco de ajustes y desempleo.
Amarilla no es un ciudadano común, de esos que tienen todo el derecho a plantarse y ponerle mala cara a un mal gobierno. Estamos hablando de un diputado; su función legislativa es clara: elaborar, discutir, modificar y sancionar leyes de interés público provincial; también puede fiscalizar actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo solicitar informes a funcionarios, además de prestar acuerdo para el nombramiento de magistrados o funcionarios judiciales y cuestiones institucionales.
A diferencia del ciudadano común, Amarilla cuenta con una serie de derechos e inmunidades: no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato; también tiene inmunidad de arresto.
Cuenta con facultades valiosísimas, como la de presentar proyectos de ley, de resolución o de declaración sobre cualquier tema de competencia provincial. Puede participar en las comisiones que desee para patalear por cualquier iniciativa legislativa antes de su tratamiento y, si tiene ganas, puede seguir pataleando en el recinto. Puede pedir informes y hasta realizar investigaciones propias. Hay un vademécum de acciones que puede hacer, muchos puede, pero su interés es claro: generar y aprovechar el caos.
Que algún diputado provincial, fiscal o juez de turno diga si la instigación al desorden social corresponde al ejercicio de las atribuciones de un legislador. Que el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, explique si Amarilla incurrió en “desorden de conducta” conforme a sus funciones.
Amarilla debe entender que no es un sindicalista y menos de una fuerza policial. Es un diputado, y la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva, y que puede ser expulsado por incurrir en desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, con una mayoría especial de dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El caso del expolicía no es el de un opositor más. Tiene antecedentes. Intentó amotinar una fuerza de seguridad. Fue imputado por los delitos de sedición y conspiración, acusaciones que surgieron tras la revuelta policial de mayo de 2024, que incluyó un acampe, corte de avenidas y la toma de vehículos oficiales.
Cabeceras ajenas, promesas y silencios
En política, las mesas importan tanto como las sillas, pero mucho más los sitios donde se sientan los protagonistas. No es casualidad que la reciente reunión sobre el destino del sector yerbatero haya tenido al presidente de la Cámara de Representantes relegado al rol de invitado, mientras el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero, ocupaba la cabecera y, con gesto de anfitrión, organizaba el encuentro junto a Rodrigo Correa, mandamás del INYM. Uno podría esperar que, en el Cantón, la cabecera sea la prerrogativa del que lleva la insignia institucional más pesada. Pero no. Aquí, la cabecera fue el trono del que maneja la agenda, aunque sea por coyuntura y no por jerarquía.
Nuñez no solo eligió dónde sentarse; también el ritmo y el tono de la conversación, como esos generales que, sin serlo, se adueñan del mapa de batalla. Es curioso observar cómo el diputado, envalentonado por el aire fresco de la desregulación y el desempleo, se convirtió en un hábil organizador de agendas. Pero la política es el arte de la oportunidad, y el Doctor la aprovechó una vez más.
El sector yerbatero está inmerso en una crisis que parece no tener fin, como el mate de la tarde que se enfría y nadie quiere terminar. Los pequeños productores, siempre al margen, siguen esperando que los libertarios traigan un milagro. Pero la fe en los discursos no paga cuentas. El encuentro concluyó, como suele suceder, con promesas de diálogo y avances difusos. Los pequeños productores ven pasar la procesión de charlatanería sin que el santo yerbatero les preste atención. No hubo medidas concretas, apenas palabras que, como el humo, se disipan enseguida.
Rodrigo Correa se mueve entre el pragmatismo y la diplomacia, intentando sostener un equilibrio imposible entre la defensa del sector y la presión de quienes quieren abrir la compuerta del mercado sin restricciones. Nuñez, el abogado tributarista que hasta ayer gestionaba las cobranzas impositivas de varios municipios, sostiene la bandera de la libertad económica, como si el mercado fuera un dios benevolente; mientras Macías observa cómo los equilibrios institucionales se desdibujan ante la embestida política. Nadie se atreve a decirlo, pero la mesa sirvió más para mostrar quién comanda la oposición en el Cantón que para resolver lo urgente.
En definitiva, el encuentro fue una postal de tiempos nuevos: los políticos que organizan no siempre son los que tienen el cargo, y quienes deberían defender a los pequeños productores terminan sentados en el borde, escuchando. En política, por lo general, suele suceder que lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que se calla y en lo que se muestra. Las mesas no siempre resuelven, pero sirven para apoyar las cartas al finalizar la partida. El sector yerbatero, golpeado y fragmentado, espera que alguna vez, quien se siente en la cabecera lo haga no por coyuntura, sino por compromiso real. Hasta entonces, los pequeños seguirán esperando, y la política seguirá jugando a cambiar de sillas, sin cambiar el fondo.
Opinión
Misiones y sus desafíos
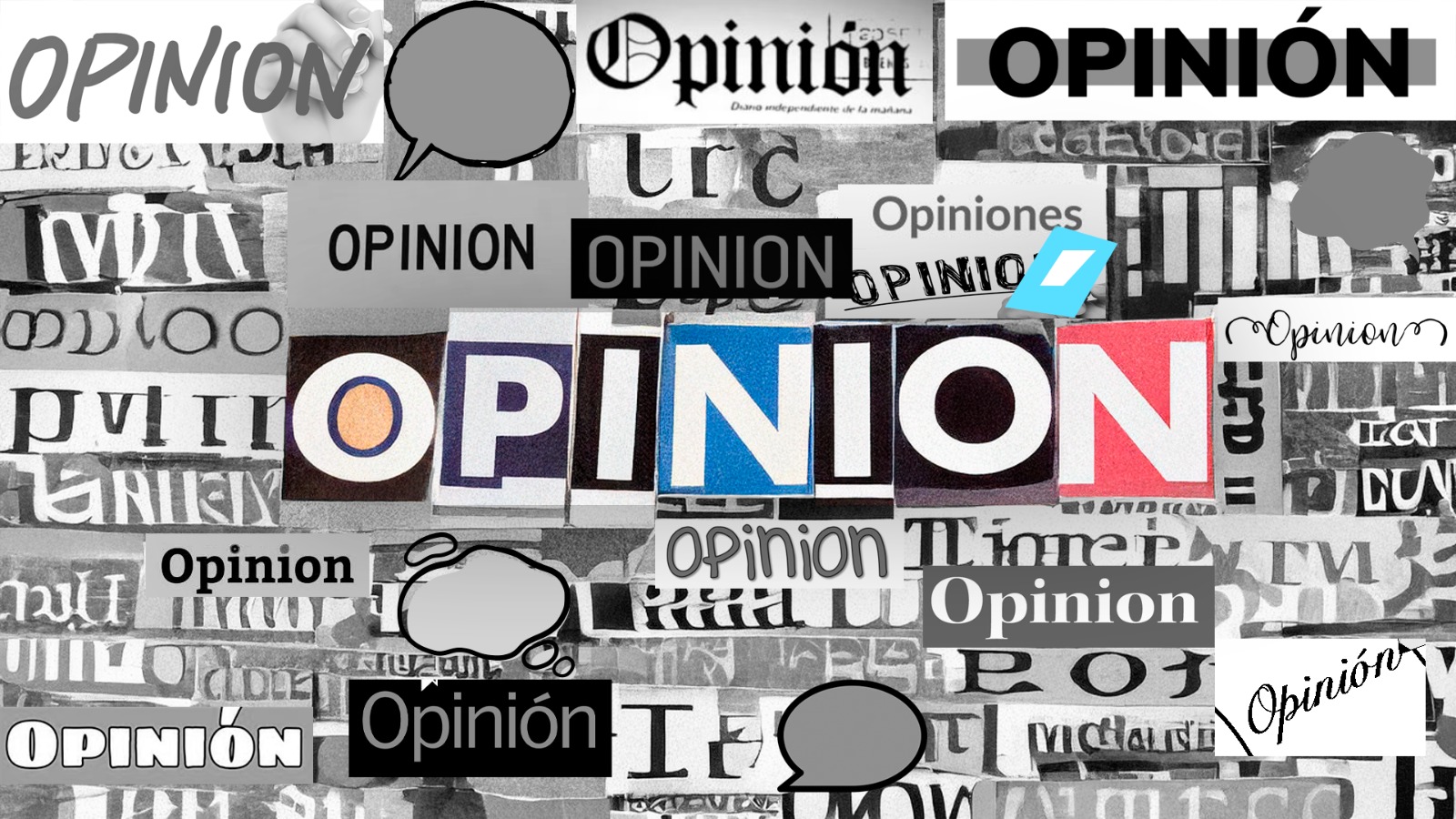

Por Javier Mela
Misiones se acerca al millón y medio de habitantes, pero su estructura económica sigue anclada en un modelo productivo pensado para una provincia mucho más pequeña. Este desajuste no es coyuntural ni ideológico: es estructural.
La matriz productiva misionera continua dependiendo de actividades primarias tradicionales —yerba mate, té, tabaco y foresto-industria algo de mandioca y no muchos más, en cuanto a la ganadería, unas 300 mil cabezas, el cuadro lo completa el turismo que tiene un gran potencial, un poco mas desarrollado en Puerto Iguazú (a pesar de la crónica falta de infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento) muy lejos de su vecina Foz de Iguacú, poco y nada en el resto de la Provincia .
Todas estas actividades enfrentan límites claros. Crisis de precios, concentración, bajo valor agregado y escaso encadenamiento industrial, falta de infraestructura, hacen que este ecosistema productivo provincial ya no generen el empleo ni los ingresos necesarios para sostener a una población creciente, alcanza para pocos y empobrecidos.
No se trata de cuestionar al productor ni al trabajo rural. El problema no es quién produce, sino qué estructura económica se ha construido alrededor de esa producción. Una economía que no agrega valor termina expulsando, aun cuando produzca.
La comparación con el estado brasileño de Santa Catarina es inevitable. Allí, con unidades productivas chicas y medianas, similares a las misioneras, se desarrolló un complejo agroindustrial basado en el maíz. Ese grano no se exporta sin procesar: se transforma en proteína animal, en industria alimentaria, en empleo y en exportaciones con valor agregado.
El resultado es visible: mayores ingresos, más trabajo local y mejor calidad de vida. No es una cuestión cultural ni geográfica; es una decisión estratégica sostenida en el tiempo.
Misiones, además, cuenta con un recurso clave que no puede seguir fuera del debate: la energía. Una provincia chica, con vocación industrial, necesita energía abundante y competitiva. Bendecida por dos grandes ríos, Misiones debería discutir seriamente su potencial hidroeléctrico, incluyendo proyectos largamente estudiados como Corpus–Pindoí.
No explotar la hidroenergía en Misiones, es como que los jujeños no exploten el litio, los neuquinos el petroleo y el gas de vaca muerta o las provincias marítimas sus recursos pesqueros.
Sin energía no hay industria. Sin industria no hay empleo. Y sin empleo, no hay futuro.
Misiones no necesita más administración del presente. Necesita discutir, con madurez y sin prejuicios, cómo transformar su matriz productiva para contener a su población y evitar la diáspora de los jóvenes.
Opinión
Cuento libertario
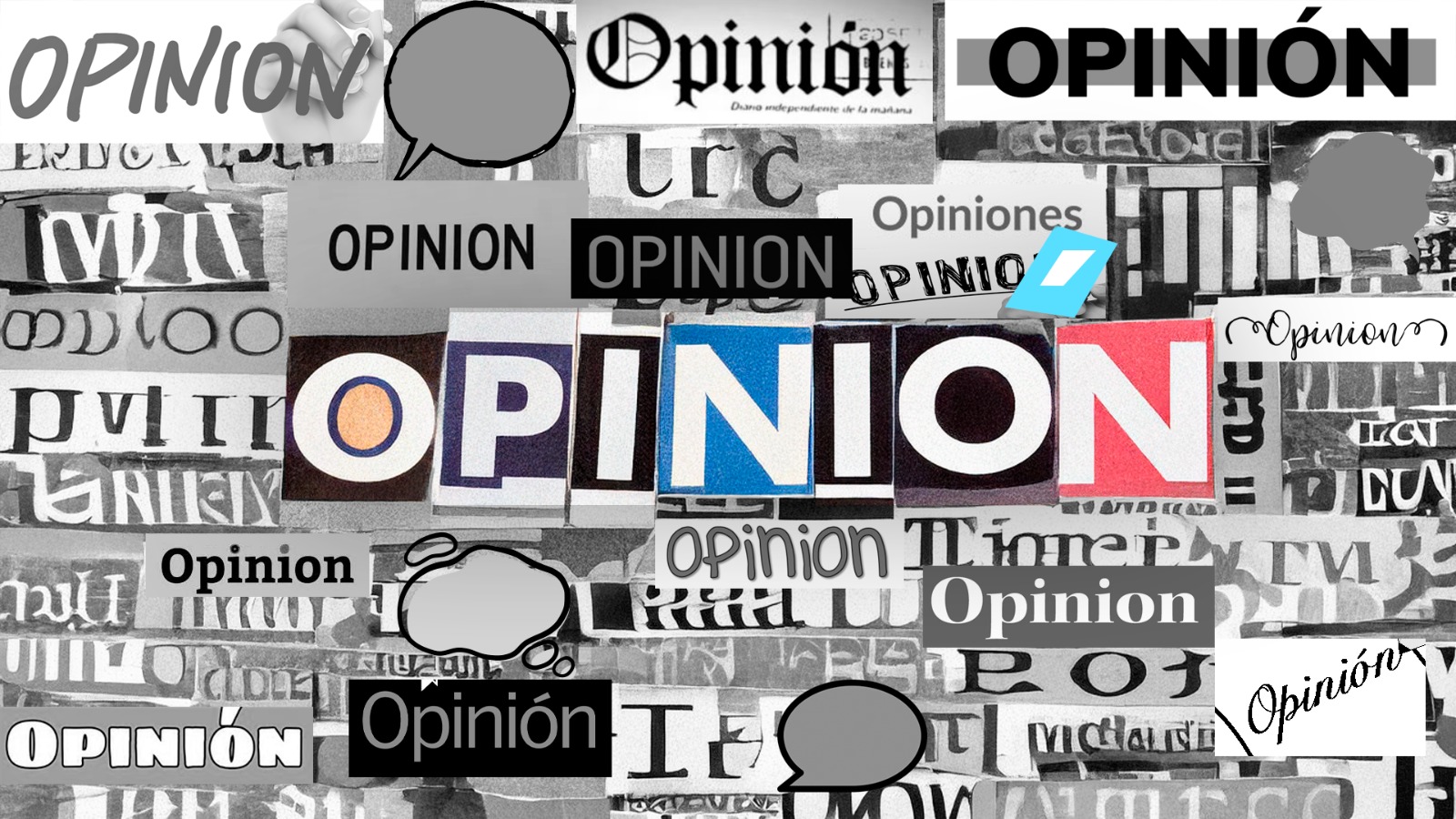

Por Cristian Castro
En el debate yerbatero suele instalarse una idea simplista: “hay mucha yerba, por eso baja el precio”. Los datos muestran que eso no alcanza para explicar la crisis actual.
Entre 2021 y 2025 la producción de hoja verde prácticamente no cambió: pasó de 882 millones a 889 millones de kilos, un aumento marginal del 0,8%. No hubo una explosión productiva ni un desborde de oferta que justifique el derrumbe del precio al productor.
Sin embargo, cuando se mira el consumo total neto, el panorama es distinto: creció 7,7%, impulsado principalmente por las exportaciones, que aumentaron 63,3%. Es decir, la yerba se vende más, especialmente hacia afuera, aun cuando el consumo interno cayó por pérdida del poder adquisitivo.
El punto clave aparece en la relación oferta–demanda de hoja verde.
En 2021 la demanda prácticamente absorbía la producción: la diferencia era de apenas 7,2 millones de kilos, un mercado relativamente equilibrado. En ese contexto, con el Inym activo regulando precios, plazos y condiciones de pago, el productor cobraba bien y cobraba en tiempo. El precio de la hoja verde no era un regalo del mercado: era el resultado de reglas claras y poder de negociación equilibrado.
En 2025 ocurre algo aparentemente contradictorio: la demanda crece fuerte (941 millones de kilos, +7,7%), incluso supera ampliamente a la oferta, pero el sistema muestra un “excedente negativo” de más de 52 millones de kilos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la industria compra más de lo que se produce, pero lo hace en condiciones cada vez más desiguales para el productor.
Aquí aparece el factor político y estructural: la desregulación del mercado yerbatero y el vaciamiento de las funciones del Inym. Sin un precio efectivo de referencia, sin control de plazos de pago y sin sanciones reales, el “libre mercado” no generó competencia sino concentración de poder en la industria.
El resultado es conocido por todos en la chacra: precios por debajo de los costos, pagos a 90, 120 o 180 días, cheques rechazados y productores financiando a molinos y exportadores. No hay crisis por exceso de yerba; hay crisis por abuso de posición dominante.
En síntesis, en 2021 el productor cobraba bien no porque faltara yerba, sino porque había Estado y reglas.
En 2025 se paga mal no porque sobre yerba, sino porque el mercado quedó librado a actores concentrados que trasladan todo el ajuste hacia el eslabón más débil.
La discusión de fondo no es técnica, es política: o la yerba mate se gobierna con criterios de equilibrio social y productivo, o se transforma en un negocio financiero donde el pequeño productor queda condenado a perder, aun cuando la yerba se venda más que nunca.
-

 Policiales hace 7 días
Policiales hace 7 díasHallaron a la joven de 25 años que estaba desaparecida en Posadas
-

 Provinciales hace 3 días
Provinciales hace 3 díasSin acuerdo: el FTEL rechazó 5,62% de aumento y pasó a otro cuarto intermedio
-

 Policiales hace 3 días
Policiales hace 3 díasMuerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana
-

 Policiales hace 6 días
Policiales hace 6 díasCorridas, piñas y patadas entre cambistas en el microcentro de Posadas
-

 Policiales hace 4 días
Policiales hace 4 díasUna mujer y un niño fallecieron al chocar contra un auto en ruta 6
-

 Ambiente hace 4 días
Ambiente hace 4 díasONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio
-

 Política hace 6 días
Política hace 6 díasHerrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad
-

 Policiales hace 1 día
Policiales hace 1 díaCrimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento