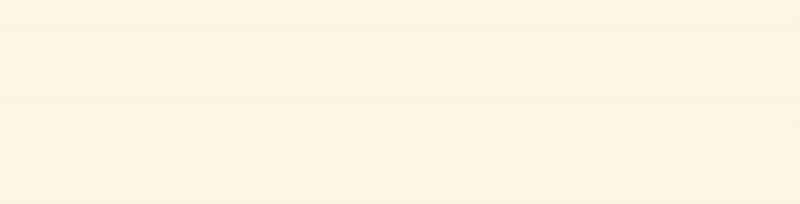Opinión
A 99 años, el ciclón de Encarnación en primera persona: “Fue un infierno”
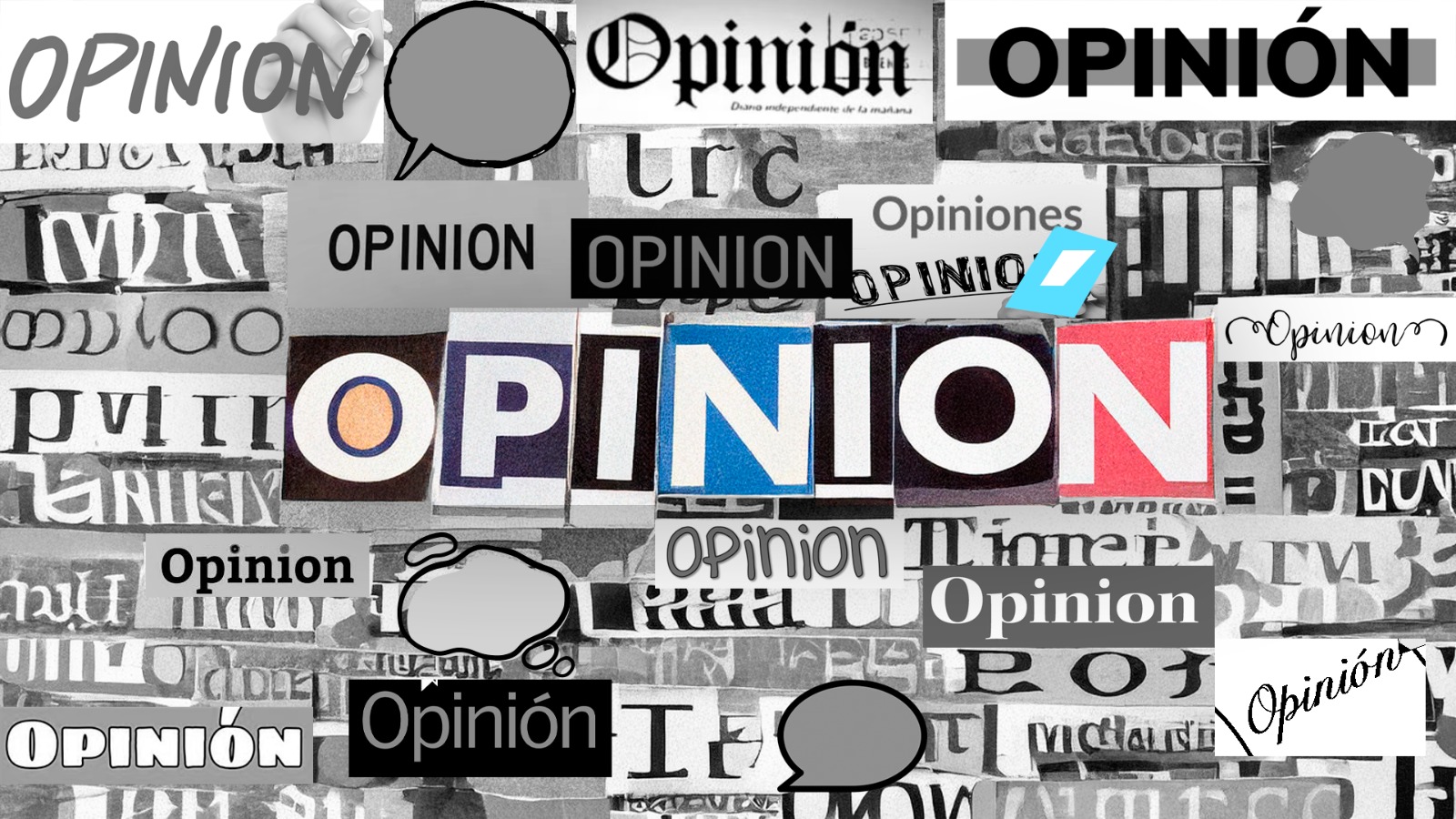

Por Tito Lobato
@cvlobato1
El 20 de septiembre de 1926 gran parte de Encarnación, Paraguay, fue devastada por un ciclón. Fortunata Miranda de Lobato fue una de las sobrevivientes, con su esposo, el español Antonio Lobato, y parte de su familia. Antes de fallecer, “Doña Fortú” contó sus vivencias.
Toda vez que el temporal amenazaba, Fortunata Miranda de Lobato tomaba en sus manos una figura religiosa, rezaba y encomendaba a Dios a sus seres queridos. Y repetía, con llamativa certeza, lo sucedido aquel 20 de septiembre de 1926.
El matrimonio que formó con Antonio Lobato, y algunas de sus hijas, tenía un bodegón frente al puerto de Encarnación con el nombre de “La Perla”, y el día fatídico “teníamos un calor sofocante, pero ese día amaneció especial; nublado, pero de un nublado raro, casi rojizo y más bien amarrillento”, dijo.
“Todo el día llovió a intervalos, salía el Sol caliente, luego se nublaba y seguían la lluvia y el calor. Era insoportable”, contó, agregando detalles de lagunas actividades vecinales como una vista al cementerio con otros habitantes de la conocida “Zona Baja”.
Al volver de los compromisos, “empezamos a preparar la cena. Sería alrededor de las 7 y media (19:30), pero el segundo plato no llegó a comer nadie, pues desató la tragedia”.
“No sabía lo que se venía”
Al describir el momento exacto del temporal, dijo Fortunata que se presentó “un viento furioso del lado Posadas. Los clientes intentaron cerrar la puerta entre dos, pero el viento los tiró a un costado; se volcaron mesas, sillas; volaron papeles; se rompieron vasos y botellas. Todo se perdió”.
“Felizmente conservamos la vida. Fue un verdadero milagro”, agregó, tras lo cual remarcó que su esposo Antonio había ido a una reunión con gremialistas y sus hijas Elva y Marina estaban a punto de iniciar el reparto de viandas.
“La tormenta se llevó el techo y todo fue confuso, todo volaba a nuestro alrededor”, memoró “Doña Fortú” y con su memoria prodigiosa recordó a Camblong, al peluquero Pérez, al lanchero Nené Gómez, a la vecina que era viuda de López, a doña Cándida.
La última “ya no tenía casa ni nada y estaba en el piso, con la cadera rota. Llegaron los marineros y nos ofrecieron ayuda. El Nené Gómez me dijo: Todo Encarnación está en el suelo”. Y agregó al desgracia de Luis Hulengui, otro vecino, cuya suegra murió durante el temporal.
“Bueno, bueno, todos estamos bien”
Al llegar Antonio, en medio del desastre, le dijo a la familia: “Bueno, bueno, acá no pasó nada. Estamos todos bien, afortunadamente”. Y es que todos pensaron que tuvieron mayor fortuna quienes tenían viviendas de maderas, por las de material prácticamente sepultaron a los ocupantes.
“En ese momento también llegó don Retto Bertoni y nos ofreció su casa, ya que ellos no sufrieron daños porque el ciclón arrasó una franja y ellos estaban a unos 150 metros de nuestra casa”, memoró. “fuimos a lo de Bertoni y ahí pasamos la noche”
En es tensa calma familiar y vecinal, Antonio contó que estaban en la reunión, en la zona céntrica, cuando “todos salieron al escuchar el rugido del viento, se desbandaron hacia cualquier lado, porque todo era un infierno”, dijo “Doña Fortú”, repitiendo el relato de su esposo.
Antonio narró que también salió a correr sin dirección, hasta que se le cayó encima el tendido de cables del alumbrado que rápidamente se lo sacó de encima, sorprendido por haberse salvado de una segura electrocución. Y atribuyó su fortuna a Juan Perotti, empleado de la usina que cortó la corriente, pero “murió pegado a la llave”, sin saber que había salvado cientos de vidas.
“Toda la Villa Baja está en el suelo”
Una vez que Antonio se recuperó de desplome de los cables sobre su cuerpo, encontró a Juan Candia “que llevaba un niño de pocos meses en sus brazos. Lo había sacado de entre escombros y sus padres tal vez habían muerto.
Recordó Fortunata que su esposo preguntó a Candia si sabía algo de ella y de sus hijas, y don Juan solo contestó: “No sé nada Lobato. No sé nada. Toda la Villa baja está en el suelo”, acrecentando la preocupación del español que, debido al desastre, inicialmente no pudo localizar su propia vivienda.
Era lógico porque “las casas vecinas ya no estaban y casi todo estaba limpio, solo quedaban algunos escombros. Todo era chapas retorcidas y pedazos de muebles por todas partes. Recién ahí tuvimos idea de lo sucedido”, dijo la narradora.
La ayuda desde Posadas
Lo que sigue todavía se recuerda y es el caso del “primero que llegó a Posadas a pedir ayuda fue don Jorge Memmel, acompañado por un cura del pueblo. Fue entonces que llegaron médicos, enfermeras y efectivos de la Subprefectura de Posadas; a mucha gente se ayudó”.
“Los que perdieron a sus familiares nada recuperaron, si consuelo de quienes se acercaron porque todo fue muerte y destrucción, como si una mano gigante se puso a jugar con las casas. Todo era un desastre. Una cosa es contar y otra, haber estado ahí en ese momento”, cerró el relato.
P/D: El matrimonio Lobato-Miranda, se trasladó después a Posadas, donde tuvieron otros hijos. Antonio Falleció a mediados de lo Pes 50 y Fortunata a principios de los 80. Uno de los hijos, Carlos Cayetano, fue el escribió este relato.
* Periodista
Opinión
El agente del caos y el quincho de Hugo
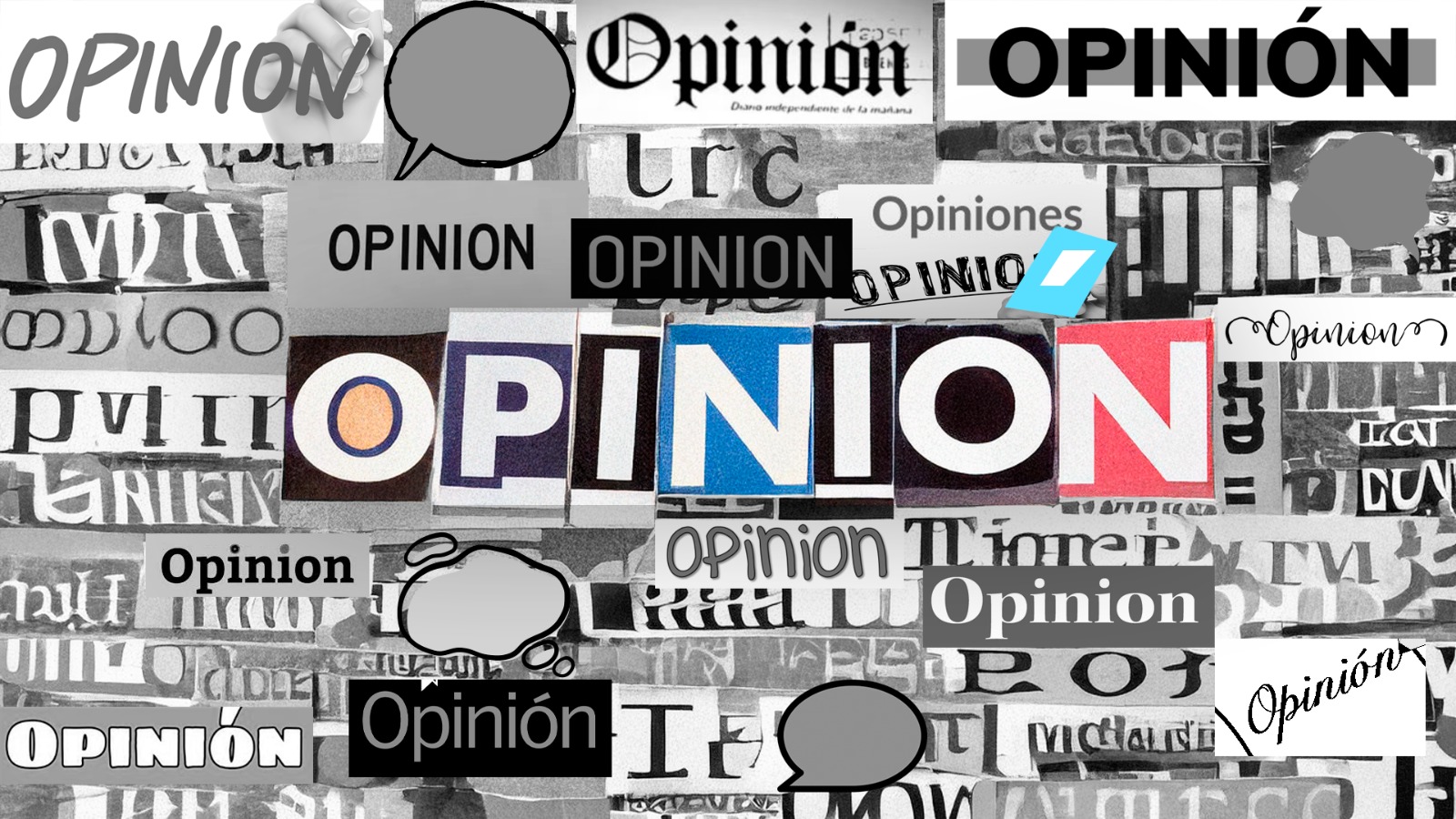
 Por Fernando Oz
Por Fernando Oz
Hay que admitir que el ex policía y actual diputado provincial Ramón Amarilla sabe jugar muy bien a las escondidas. No esperó que terminara el primer mes del año para convocar a los empleados públicos a la Plaza 9 de Julio; su plan era presentar un reclamo de tipo salarial para toda la administración pública provincial y pedir soluciones casi mágicas a cuestiones en las que el Gobierno provincial no tiene nada que ver. Una vez más, en el oficialismo nadie lo vio venir. En menos de veinticuatro horas, el agente del caos agitó el denso clima social: emulando ser Robin Hood, rodeado por sus Merry Men, entró a la Rosadita con una proclama en mano.
Silencioso, escurridizo y con modales de buen samaritano, Amarilla apareció cuando los demás estaban en el quincho. Nadie lo esperaba. El martes, durante la siesta, el diputado envió desde su WhatsApp una “Convocatoria” a gremialistas, amigos, camaradas y a los medios de comunicación para que divulgaran su regreso. El mensaje salió con música de fondo: el Himno Nacional.
La convocatoria era para el día siguiente y estaba dirigida a “retirados, familiares de la Policía y del Servicio Penitenciario, docentes, salud, municipales”. Más adelante, se lee: “instamos a las autoridades del Gobierno provincial (que) atiendan a todos los sectores, gremios y sindicatos representantes de los docentes, salud, empleados públicos y municipales, poder judicial, yerbateros, tabacaleros, comerciantes”, y termina diciendo que la “situación económica es insostenible y afecta a todos los misioneros”. También quiso que su firma quedara debidamente estampada como tal: “Fdo. Ramón Oscar Amarilla, diputado provincial”.
El miércoles, a las diez de la mañana, en la Plaza 9 de Julio, una treintena de personas se congregó alrededor del ex suboficial de la policía; la mayoría ex uniformados, el resto eran periodistas haciendo la faena del día. Hubo fotos, entrevistas, posteos en redes. Después entregó un escrito en Mesa de Entrada de Casa de Gobierno y, a su regreso, más fotos, unas palabras de ocasión, y se mandó a mudar con su pelotón.
En su mesa chica restaron importancia al número de personas que asistieron a la convocatoria. Consideran que cumplieron con los “objetivos tácticos” y hablan de la “acción psicológica”. Amarilla cree que puede liderar el malestar social debido a la “insostenible situación económica”. Tantea el terreno, mide al oficialismo con cultivada paciencia. “Nosotros sabemos muy bien que de un día para otro no se hace una convocatoria, sabemos cómo se hace”, dice un hombre de esa mesa que prefiere no salir en fotos.
Ahora, Amarilla, el agente del caos, espera que el Gobierno reinicie la mesa de diálogo por aumentos para todo el personal policial, retirado o no. No pidió nada para ningún otro sector; entendió que no era el momento, que habrá tiempo para presentar el escrito que redactó antes de la convocatoria. Parece ser que tiene varias cartas fuertes bajo la manga; una de ellas sería una comprometedora grabación realizada en el penal donde se encontraba tras las rejas. El emboscado sería un desafortunado abogado que ingresó al centro de detención después de las 22 horas creyendo llevar una patente de corso; un boca suelta.
El diputado, hombre inteligente y astuto, no tiene nada que ver con los neopopulistas modernos, pero es un Joker de la época. Los nuevos guasones de la política sienten una fascinación por el caos, lo viven como una revelación. Amarilla no es un Robin Hood —y quienes lo rodean probablemente no sean los Hombres Alegres—, es Joaquin Phoenix diciéndote al oído: “Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y todo se volverá caos. Soy un agente del caos”.
Aires de relanzamiento de gestión
El martes, mientras Amarilla escribía la convocatoria, el jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, comía asado con unos cincuenta y tantos alcaldes en la localidad de Caá Yarí. Fue una charla amena; Kako los conoce, él mismo, hasta hace poco, estaba entre los intendentes que reclamaban más respuestas por parte del Gobierno provincial. Ahora la mano cambió y ellos serán los actores del proyecto misionerista. Todos se fueron contentos, con la panza llena y fondos frescos para obras y tapar agujeros.
Rodrigo “Pipo” Durán, de Eldorado, se fue con 295 millones de pesos; la misma suma consiguió para Posadas “Lalo” Stelatto y su par de Oberá, Pablo Hassan, salió con 83 millones, por ejemplo. La transferencia corresponde a una compensación que le correspondía a la provincia por aquel asunto de la quita de recursos de la soja y el rocambolesco pacto fiscal.
La tarasca llegó tras un reclamo del gobernador Hugo Passalacqua, en medio de la discusión por la polémica reforma laboral, además de los 189.000 millones que recibió en lo que va del año en concepto de coparticipación. Hasta el momento, el ministro del Interior, Diego Santilli, consiguió el respaldo de nueve gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Pese a las partidas que envió el gobierno de Javier Milei, Passalacqua está reticente por la falta de respuestas sobre las deudas reales que la Nación tiene con Misiones. Es por eso que Santilli suspendió la visita que tenía prevista a la provincia; no quería irse con las manos vacías, sin la foto de un acuerdo. Los senadores de la Renovación recibieron la directiva de no pronunciarse hasta último momento.
Hasta el momento, son varios los gobernadores que se oponen al articulado tributario de la reforma laboral, en especial a la reducción pensada en Ganancias para las sociedades, lo que afectará la recaudación de las provincias. Los mandatarios aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja del 35% al 31,5% sobre ese ítem. Con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.
El impacto para el Cantón es de casi 60 mil millones de pesos, un montón. El dato lo publicó Primera Edición, que accedió a un informe técnico de impacto fiscal que analiza en detalle los efectos del Proyecto de Ley de Modernización Laboral sobre la recaudación nacional y la distribución de fondos hacia las provincias. Según el diario que dirige Marlene Wipplinger, la pérdida surge principalmente de la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, la eliminación del impuesto cedular y la derogación parcial de impuestos internos, tres puntos que no son menores para la economía de la provincia.
Passalacqua está dispuesto a resistir los embates de la gestión libertaria y a “mantener la unidad de la Renovación”, lo escuchó un selecto grupo de unas quince personas mientras comían un asado en el club Pira Pytá. Fue un clima de “relanzamiento de gestión”.
Entre los invitados estuvo Kako Sartori; el subsecretario de Coordinación de Gabinete, Joaquín Montenegro Niveyro; la subsecretaria de Industria, Micaela Gacek; la diputada Aryhatne Bahr, ambas representantes del Blend; Graciela de Moura, titular de la Agencia para el Desarrollo Económico, y Alicia Penayo, que aún tiene un pie en Silicon Misiones, entre otros funcionarios y algún integrante del Poder Judicial.
No estuvieron Lucas Romero Spinelli ni su pareja, la diputada Paula Franco, que acababan de volver a Posadas después de unos merecidos días de vacaciones. El vicegobernador se mantuvo atendiendo cuestiones de la gestión y muy involucrado en su campaña en redes sociales. El líder de la Renovación Neo reforzó su equipo de comunicación con el apoyo de una consultora de Buenos Aires que se especializa en redes y del excelentísimo académico y consultor en política comunicacional Mario Riorda. La apuesta fuerte será en YouTube, con vistas a 2027.
Opinión
Hablemos de impuestos enserio
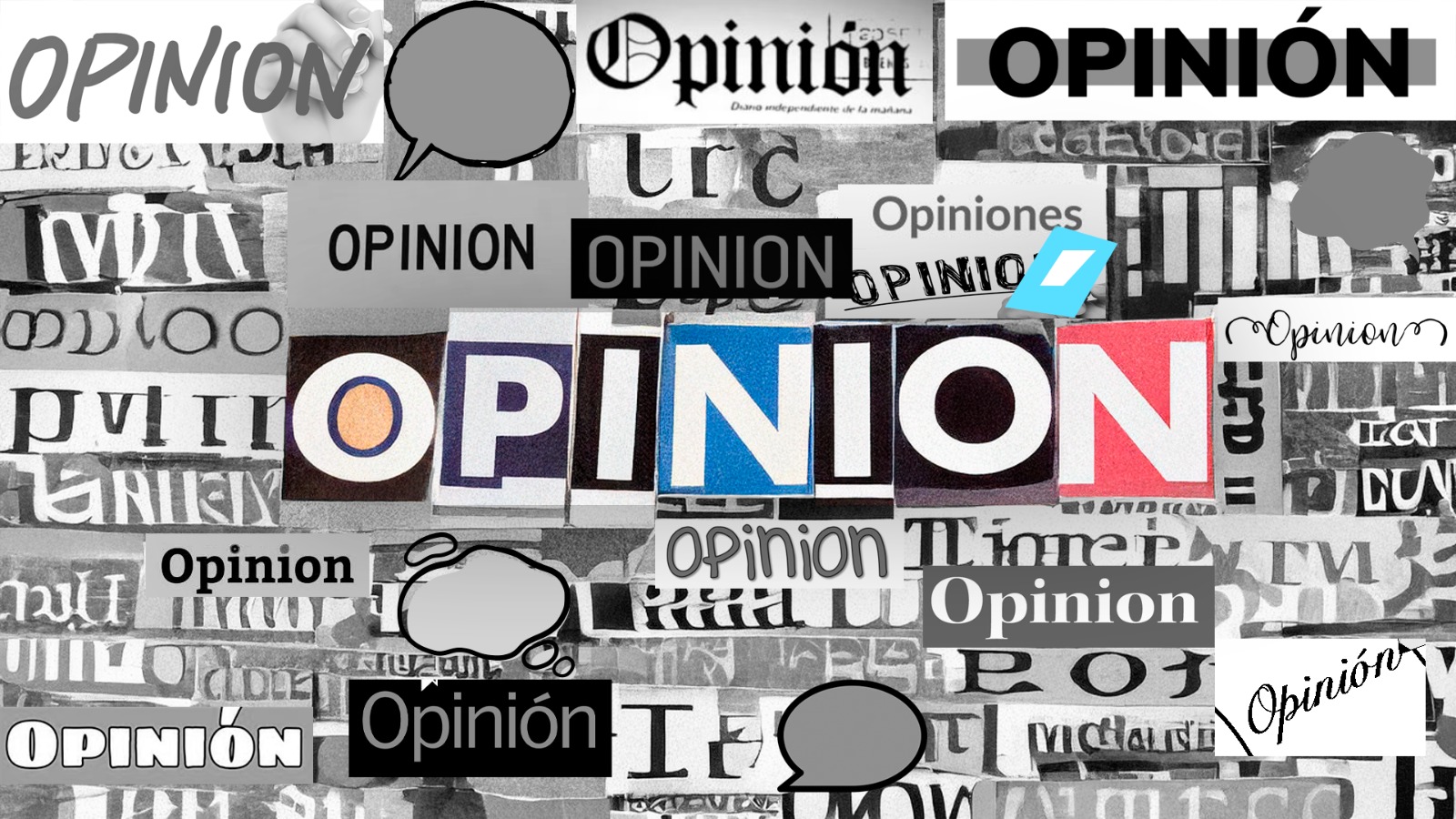
 (*) Por Nicolás Marchiori
(*) Por Nicolás Marchiori
El federalismo fiscal argentino sufre un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables. Para ponerlo en números, la Nación recauda la mayoría de los fondos (alrededor del 74%), mientras que las provincias asumen gran parte del gasto social y de servicios (aproximadamente 35% del gasto público consolidado)
Hagamos un poco de historia, esa brecha en la práctica debería ser compensada a través de un régimen de transferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 promulgada en enero de 1988 y que tenía un carácter transitorio.
Con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta, se otorgó rango constitucional a la coparticipación federal, exigiendo un nuevo régimen basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios, con la creación de un organismo fiscal federal. Aunque la Constitución ordenó sancionar una nueva ley antes de 1996, el mandato sigue incumplido, persistiendo la vieja Ley 23.548 de 1988.
A casi 40 años de la reforma, el federalismo fiscal enfrenta serias dificultades ya que no se ha logrado consenso para acordar un sistema que reemplace a la normativa de 1988, lo que ha generado un sinfín de litigios judiciales y un régimen actual que no cumple totalmente con los nuevos preceptos constitucionales, al tiempo que genera profundas asimetrías y le da al Estado Nacional un poder discrecional en el reparto de fondos que consolida un sistema perverso de apriete y asfixia económica a las provincias.
En virtud de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que hoy nos encontramos con un federalismo desigual, rígido, centralista y poco transparente. Y vamos a explicar por qué: es desigual y rígido porque los coeficientes de reparto que fija la ley 23.548 no cambiaron desde 1988, pero la actividad económica sí. Para que la distribución sea verdaderamente justa, habría que avanzar hacia un esquema flexible, donde los coeficientes respondan a la necesidad y al esfuerzo de las provincias y no a la arbitrariedad de la historia. Es poco transparente porque los ciudadanos no tenemos en claro adónde van a parar los impuestos nacionales. El federalismo fiscal también es centralista y los gobiernos nacionales han fortalecido esta tendencia, tal como mostramos anteriormente: la Nación recauda el 74% de los impuestos que paga cualquier argentino de a pie.
Vayamos a un ejemplo práctico en el caso de Misiones: de una compra de $10.000 en el supermercado, un misionero tiene solamente $200 impuestos provinciales y $1.800 de impuestos nacionales. Pero cuando sale del supermercado se encuentra con un móvil de la Policía de Misiones, si tiene un siniestro va a tener una ambulancia y si tiene hijos van a poder ir a la escuela que sostiene el Gobierno provincial. Ahora es muy difícil saber cuál es el servicio que presta el Estado Nacional por los impuestos que cobra. Por cada $100 que aporta Misiones a la Nación, a la provincia sólo vuelve el 15%.
La coparticipación debe ser más simple, transparente y flexible a los cambios en la economía y a las necesidades de las provincias; y debe ser más justa y más federal para que todos los argentinos tengan acceso a la misma calidad de bienes públicos sin importar en qué provincia nacieron, y para que los gobernadores puedan conducir los destinos de cada territorio con verdaderamente autonomía. Se puso muy de moda, con la excusa de la famosa “batalla cultural” libertaria, decir que los fondos coparticipables sirven para sostener privilegios de los gobiernos provinciales. Absolutamente falso: los fondos coparticipables corresponden a los habitantes de cada provincia y los gobiernos locales, que fueron elegidos por el voto popular, son los encargados de gestionarlos en pos del bien común.
* * *
Argentina tiene 155 impuestos
Un interesante informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) hizo un recuento de todos los tributos que rigen en la Argentina, uno de los país con más presión tributaria de la región de acuerdo a estimaciones de la Unión Industrial Argentina.
Independientemente de la diversidad de gravámenes, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se encuentra concentrada en unos pocos, de acuerdo a lo que explica el informe. El 91% de la recaudación consolidada de la Argentina se obtiene del impuesto al valor agregado (IVA), ganancias de personas humanas y sociedades, aportes y contribuciones a la seguridad social, derechos de exportación, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y el impuesto a los ingresos brutos (único impuesto de este entramado que es aplicado por las provincias).
El contador y tributarista César Litvin sostiene que el IVA representa el 7% del PBI; Ganancias el 5,7%; la seguridad social que pagan los empleadores el 3%; la seguridad social que pagan los empleados el 2,1%, y los derechos de exportación el 1,9%. Litvin señala que éste último es uno de los impuestos más distorsivos porque afecta la competitividad de los productos argentinos; “sólo 12 países en el mundo lo tienen y son todos del tercer mundo”, agrega.
El presidente del IARAF Nadín Argañaraz manifiesta que “hay que acotar la cantidad de tributos para generar menor costo de fiscalización y un menor costo de administración para aquellos contribuyentes que operan en varias jurisdicciones y, además, el hecho de haber muchos tributos, cada uno con su característica, le genera un costo adicional a la administración.
El laberinto de las pymes en el experimento libertario
En 2025, el total de tributos que debió enfrentar una pyme modelo en Argentina ascendió a 37 para todos los niveles de gobierno.
La realidad de las pymes es por demás compleja, no solo producen y venden, sino que trabajan “gratis” para el Estado recaudando impuestos de sus clientes y proveedores. Los costos administrativos para estar en regla son elevadísimos.
La operatoria de las pymes es complicada no sólo por la dificultad de proyectar ventas en un contexto de deterioro del mercado interno como el actual, sino también por la creciente competencia de productos importados. A esos factores se suman problemas más estructurales, como el elevado costo de financiamiento, la inestabilidad macroeconómica que encarece el capital de trabajo, las tensiones permanentes en las relaciones laborales y una presión impositiva que impacta con fuerza en las empresas de menor escala. Todo esto limita la planificación de mediano plazo y estrecha los márgenes de rentabilidad, en un escenario de alta incertidumbre.
A poco de asumir su mandato, Javier Milei prometió que simplificaría la estructura tributaria de Argentina eliminando el “90% de los impuestos”, pero no avanzó ni en una modificación integral de los más representativos ni en la eliminación de los pequeños, que recaudan poco.
Los números dan cuenta de que en 2025 la presión tributaria nacional fue del 29,2%, según los datos del IARAF. Se mantuvo en los mismos niveles que 2024, es decir, nada cambió.
Falacia ad populum
Este término usualmente utilizado por el presidente Javier Milei, afirma que algo es cierto simplemente porque mucha gente lo cree, pero se cae a pedazos al carecer de lógica real, ya que la popularidad de una idea no garantiza su veracidad.
Hablar de impuestos enserio, implica dar un debate con honestidad intelectual y solvencia argumentativa, no se trata de captar seguidores y acumular visualizaciones en las redes sociales. Una verdadera discusión sobre la cuestión impositiva no puede reducirse a frases hechas y tiradas al boleo en videos. Para hablar de impuestos hay que expresarse con propiedad y con seriedad, hablar con datos concretos y sobretodo, no esquivar el bulto buscando justificaciones carentes de sustento fáctico y técnico.
El speech libertario reduce todo tipo de debate a un triste espectáculo con frases grandilocuentes, disparatadas y, lo más grave, inchequeables.
En Misiones, desde la oposición instalaron el término “aduana paralela” para atacar al modelo fiscal de la provincia y reducir todo, con un nivel de deshonestidad intelectual descomunal, a la idea de que en aquí todo cuesta más caro por que se cobra de manera anticipada el impuesto a los ingresos brutos. Repetimos, se cobra de manera anticipada, no estamos hablando de un nuevo impuesto. Falacia ad populum, lisa y llanamente.
Lo que no dicen los libertarios, intencionalmente claro está, es que la Provincia tomó la decisión política de no cobrar ingresos brutos a la producción primaria, de grabar con apenas el 1,5% a la actividad industrial, de reducir en un 75% la alícuota de ingresos brutos a la venta mayorista de combustibles y de gravar con la alícuota más alta la prestación de servicios financieros y a los casinos, es decir, la timba financiera y la timba vinculada a los juegos de azar. Datos, no opinión.
Detengamosnos en la actividad primaria: en lenguaje más claro, la yerba mate, el té y el tabaco, por citar algunas de nuestras economías regionales; la alícuota cero de Misiones contrasta con el resto de las provincias en donde en casi todas los gobiernos provinciales decidieron gravar la actividad, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aunque no tenga ni una sola planta cobra el 1% a las producciones agrarias del resto del país.
Un dato a tener en cuenta: en el año 1999, cuando dejaba el poder el neoliberal Ramón Puerta, Misiones tenía 18.000 contribuyentes. Una cantidad que contrasta con los más de 150.000 existentes a la fecha. La respuesta es clara: en los 90’ puertistas, la provincia padecía las consecuencias de los altísimos niveles de de evasión impositiva que la condenaban al atraso, la falta de desarrollo e inversión a costa del enriquecimiento de un grupo de vivos.
Misiones edificó un sólido modelo de equilibrio fiscal que tiene sustento en datos y números concretos. La provincia tiene la deuda pública más baja en 24 años y lo explican varios factores: bajo nivel nominal de deuda, caída en términos reales, escasa proporción respecto a sus ingresos, mínimo peso de intereses en el gasto total, reducido volumen per cápita y bajísima exposición al dólar.
El stock de deuda de Misiones representa solo el 3,8% de los ingresos totales, lo que la ubica en el lote de provincias con menor endeudamiento del país, muy por debajo del promedio nacional consolidado, que se ubica en 31,2%. Esto significa, en términos prácticos, que la carga financiera de Misiones es mínima, dejando margen para invertir, sostener servicios públicos y operar con estabilidad financiera sin depender excesivamente de financiamiento externo o emisión de deuda permanente.
Otro aspecto que refuerza la posición misionera es el componente dolarizado del stock. En el caso de Misiones, ese componente se ubica en 15,3%, lo cual marca un dato estratégico: la provincia tiene una baja exposición a deuda en moneda extranjera, lo que reduce el riesgo ante saltos cambiarios y volatilidad macroeconómica.
La narrativa libertaria muestra cada vez más grietas
La realidad comienza a poner en jaque al speech libertario que intentó atribuir a la falacia ad populum de la “aduana paralela” el impacto de la crisis nacional en Misiones.
Semanas atrás hubo interesante cruce entre el ingeniero forestal Nicolás Ocampo y el legislador libertario y ex tenista Diego Hartfield, que sirvió para desnudar las falencias y la falta de solidez del discurso simplista libertario.
Ocampo interpeló a Hartfield en las redes sociales y remarcó que la forestoindustria misionera, compuerta por más de 500 pymes, es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con la producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.
Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores más críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años el precio de la energía se incrementó en más de un 617% y el precio del gasoil cerca de un 250% -ambos por decisión directa del gobierno nacional- lo que afectó de manera directa a la actividad forestal y a la logística.
Frente a este escenario, el ingeniero forestal planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias a niveles similares, como ocurre en Paraguay (competidor directo de Misiones que saca ventajas por estas marcadas asimetrías). “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, remarcó Ocampo.
Entre otros puntos, también advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal ya que, según indicó, los beneficios fiscales previstos en dicha norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, situación que genera concentración y deja en desventaja a las pymes y productores pequeños.
La respuesta de Hartfield dejó mucho que desear y puso en evidencia su falta de conocimiento del tema para poder encarar un debate serio. “Bajar el IVA o Ganancias al 10% es el sueño del presidente y del ministro de Economía” expresó el ex tenista, y trato de justificarse en los “tiempos de la política”. También justificó que los aumentos de energía fueron consecuencia del fin de los subsidios financiados con emisión. En fin, no hubo una respuesta concreta del legislador libertario a un planteo concreto.
Ahora, la pregunta que se hacen muchos misioneros es: si bajar el IVA y ganancias lleva tiempo, ¿por qué los libertarios apuntan insistentemente contra los ingresos brutos provinciales? máxime cuando Misiones hace frente con recursos propios a erogaciones ante el retiro de la Nación frente al financiamiento de cuestiones que le correspondían como el caso del Fondo de Incentivo Docente, el mantenimiento de rutas nacionales y programas de salud. ¿Incoherencia libertaria o intención de poner a la provincia de rodillas ante el poder central?
La Nación está asfixiando financieramente a las provincias, el caso de Corrientes es por demás paradigmático. Históricamente, la oposición buscó confrontar el modelo misionero con el de la vecina provincia, para fortalecer la tesis de que Misiones a diferencia de Corrientes no permitía crecer y desarrollarse al sector productivo.
La semana pasada retumbaron con mucha fuerza en todo el país las declaraciones del gobernador correntino Juan Pablo Valdés, que afirmó que no había margen para aumentos salariales para los empleados estatales y fundamentó al decisión en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una deuda de más de 250 mil millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con Corrientes. “Es una deuda muy importante que condiciona nuestra capacidad de respuesta”, afirmó con preocupación.
La industria correntina está sintiendo los efectos de la crisis nacional: la empresa forestal Tapebicuá, entró en concurso preventivo por una deuda de 11.500 millones de pesos, lo que llevó a la paralización de sus plantas desde agosto de 2025. Esta situación afectó a unos 500 trabajadores de la empresa. Por otra parte, recientemente se confirmó el cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó cesante a más de 250 operarios.
Otra situación que derrumba la narrativa libertaria es lo que sucede en la ciudad paraguaya de Encarnación. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise) Conrado Kiener manifestó en declaraciones radiales que “se nota la falta de dinero circulante en la Argentina”.
Para los comerciantes encarnacenos, las fiestas de Fin de Año estuvieron lejos de cumplir con las expectativas habituales en relación al flujo de compras que les provee el turismo de argentinos, principalmente de misioneros.
Kiener afirmó que “cerca del 70% de las ventas del comercio encarnaceno dependen del público argentino” y que las ventas continúan cayendo en comparación con años anteriores.
A febrero de 2026 hay algo que queda claro, por más que se quiera eludir responsabilidades, la crisis es nacional y golpea sin distinción.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
El Cantón sitiado: Milei prepara un cerco judicial a la economía de Misiones
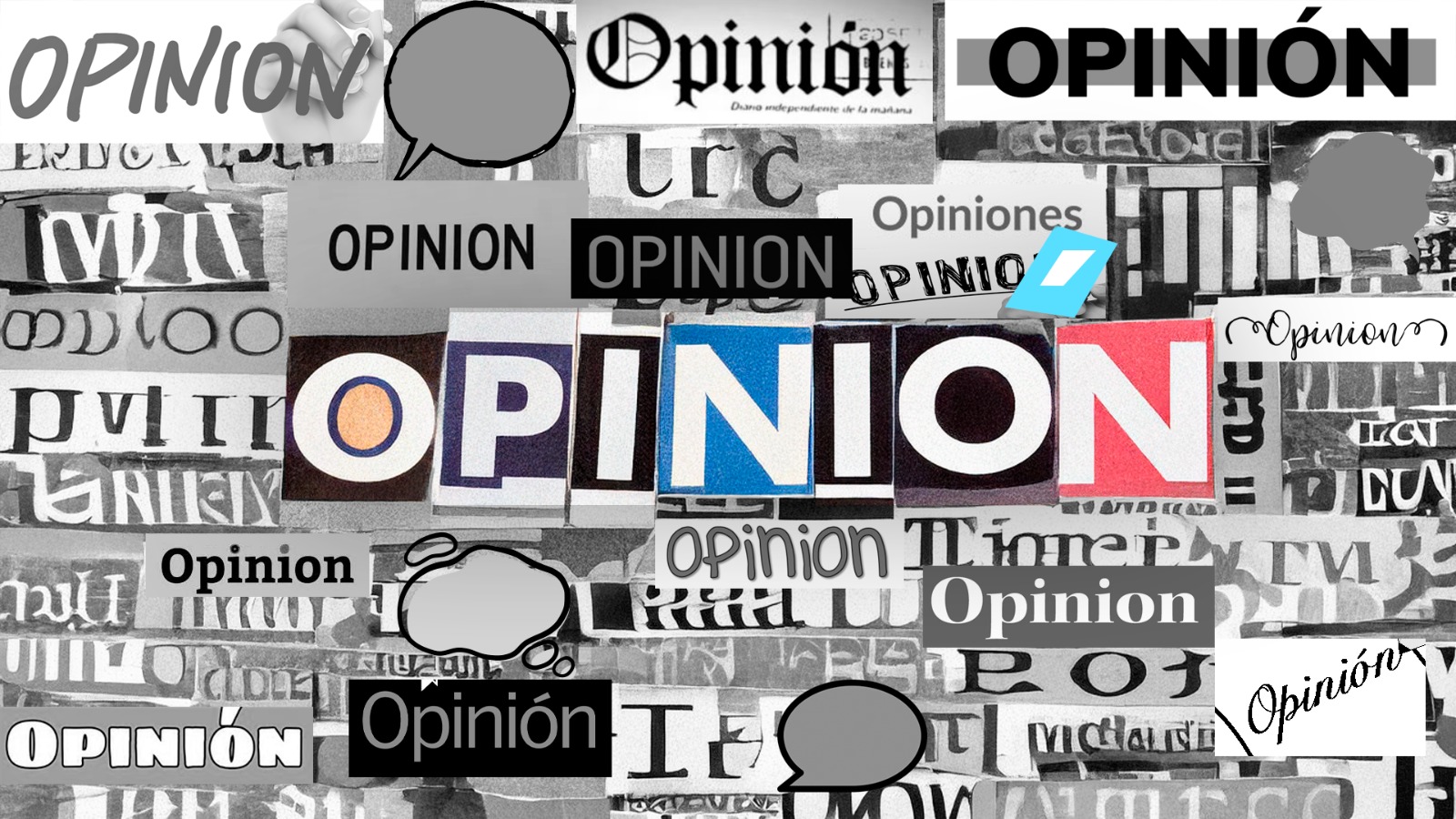

Por Fernando Oz
@F_ortegazabala
Javier Milei habla de eficiencia, pero ejecuta desigualdad; promete libertad, pero refuerza la dependencia. El viejo cuento, solo que ahora en streaming y con memes. Sus decretos, proclamados entre gritos libertarios y citas económicas de ocasión, no son más que ecos de recetas conocidas: recentralización fiscal, ajuste desproporcionado a provincias y una visión unitaria disfrazada de modernización. Las transferencias se achican, las obras públicas se congelan, y a las provincias solo les queda mirar hacia el Obelisco como quien observa el oro en el Banco Central sabiendo que nunca lo verá en su plaza.
¿Cuánto vale la independencia cuando el centro devora? Nuestro Cantón, como tantas otras provincias, ha aprendido a sobrevivir a fuerza de ingenio y testarudez. No es romanticismo barato: es la convicción de que ningún plan nacional hará llover dólares donde solo crecen deudas. Apostar por una autonomía económica no es separatismo, sino autodefensa. Es la reacción natural de quien ha visto pasar presidentes y ministros, todos con la misma promesa de integración y el mismo resultado de marginación.
Comparado con otras provincias, el Cantón ha mostrado una resiliencia admirable. No es casualidad, es supervivencia. Mientras la Casa Rosada presume de eficiencia, en el Cantón pagamos el costo real de un país federal solo en los papeles. Cada peso invertido acá rinde el doble, porque está blindado contra la entropía de los ministerios porteños.
La Renovación y la aceleración de los tiempos
El Cantón, que sufre las consecuencias de un gobierno nacional que confunde microeconomía con cartas astrales, tendrá un año cargado de transformaciones, reacomodamientos y traiciones. Después de veintidós años, el poder provincial podría perder el statu quo, lo que sabotearía la idea de una provincia económicamente más independiente frente a los antojos del egoísta y arcaico centralismo porteño, hoy más voraz que nunca.
El Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que con aciertos y desaciertos gobierna la provincia, quedó atrapado en el espiral de la aceleración de los tiempos. Un problema contemporáneo por el que están atravesando gobiernos de todo el mundo, compañías multinacionales y hasta el comerciante de un cantón incrustado entre tres Estados, cuyos centros de poder están demasiado alejados como para interesarse en su economía doméstica. Todos enfrentarán un nuevo ‘orden’ mundial.
La teoría de la aceleración de los tiempos describe cómo la vida moderna parece transcurrir más rápido debido a cambios sociales, tecnológicos y ritmos de vida vertiginosos. Propuesta principalmente por sociólogos como Hartmut Rosa, sugiere que la aceleración tecnológica y social genera “hambre de tiempo”, provocando alienación y una constante destrucción de valores.
El ser humano debe asumir su entorno y época, no como algo pasivo, sino como una realidad a interpretar y transformar, superando tanto el racionalismo puro como el vitalismo extremo. Ya lo decía José Ortega y Gasset: “yo soy yo y mi circunstancia”. El líder del proyecto renovador sigue siendo Carlos Rovira, quien se ocupó de instalar el ideal de una provincia que viva con lo propio para aspirar a la independencia económica. La circunstancia está constituida por la época, el lugar, la cultura. El hombre no existe aislado, sino inmerso en un mundo específico: su tiempo.
También es el tiempo de Hugo Passalacqua y lo tendrá que transitar hasta 2027, cuando finalice su mandato, con la posibilidad constitucional de poder aspirar a otro periodo. El mandatario tiene varios frentes: el económico es el primero y el más urgente, consecuencia de la timba financiera de los últimos tres gobiernos nacionales. El segundo es puertas adentro, donde las internas de camarín por problemas de cártel debilitan la gestión olvidándose de las necesidades de la gente.
Sitiar el Cantón hasta su capitulación
En el entorno del doctor Carlos Adrián Nuñez, diputado provincial y paciente gerente de la marca de los hermanos Milei en los territorios del Cantón, aventuran un futuro promisorio mientras reparten cargos bancados por la caja Nacional. Ahora se prepara la incorporación de una treintena de nuevos funcionarios en Migraciones, Arca y áreas vinculadas a “temas sensibles” como “la lucha contra el narcoterrorismo”.
Tienen un plan de batalla para forzar una “transición ordenada”. Un 2026 tranquilo, de entendimiento, especialmente en el Congreso. Milei necesita aprobar una serie de leyes claves antes del inicio de un nuevo periodo electoral, en 2027, donde buscará ser reelecto con el apoyo de Estados Unidos en clave de la nueva geopolítica mundial. Los libertarios leales a Nuñez confían que una vez que se resuelvan las negociaciones –el toma y daca– y se apruebe lo que pida el Ejecutivo, se atacarán las cajas que sustentan la economía de Misiones para condicionar a la renovación.
El principal objetivo es el sistema fiscal de la provincia, un engranaje vital de la independencia económica de los ciudadanos de Misiones. El misil ya está direccionado y saldrá del Poder Judicial de la Nación, con el voto de altos magistrados a los que no les importa lo que el Estado Nacional nos roba porque no viven acá y para que sus intereses no sean afectados, comenzando por sus salarios. Lo grave del caso, es que no sólo atentan contra la libertad de autofinanciamiento, sino que también contra la identidad territorial, de lo propio, de las raíces.
Es la imagen de una ciudad sitiada, es un cerco económico. Y una vez que las arcas se sequen y los votos de los misioneros en el Congreso sean entregados por un poco de lo que nos deben, llegará la capitulación o “transición ordenada”. Nuñez tiene un buen timing y surfea en la aceleración de los tiempos, ahora espera que los estrategas de la Casa Rosada decidan sacar a la luz el fallo judicial que hablará de inconstitucionalidad, y recibe a los primeros futuros desertores. Lo que viene después es más apocalíptico, depredación ambiental, inundaciones y cientos de familias desplazadas por la Entidad Binacional Yacyretá.
Hay que protegerse del poder central
La historia, dicen, es cíclica. Pero la teoría de la aceleración de los tiempos sostiene que a veces, cuando los diques ceden, los acontecimientos se precipitan como un alud. No es que la crisis económica avance: es que corre. El endeudamiento público, orquestado por Milei bajo la promesa de un segundo milagro austríaco, no espera a nadie. La inflación no avisa, el desempleo no manda cartas y la recesión golpea primero donde más duele: en las periferias.
No es paranoia, es matemática: cada mes, la deuda crece, los recursos merman y el margen de maniobra se reduce. El Cantón se enfrenta a la tormenta con la única certeza de que el huracán llegará antes de lo previsto, con el impulso de la aceleración de los tiempos.
La deuda, ese monstruo invisible, se transforma en escuelas cerradas, hospitales sin insumos y empresas familiares al borde del abismo. Pero lo más grave es el hastío: la resignación de creer que Misiones nunca será más que un apéndice del poder central. Y es allí donde reside el peligro, porque el verdadero colapso no es económico, sino moral: aceptar el centralismo como destino y no como error.
Ya no es tiempo de lamentos ni de esperas. La aceleración nos empuja al abismo, sí, pero también a la acción. Romper el centralismo no es un capricho, sino la única estrategia de supervivencia en un país donde el futuro se decide a espaldas del Interior. El misionerismo no es un hashtag ni necesita llevar un prefijo griego, simplemente gente capaz y valiente. Misiones no debe pedir permiso para existir ni para prosperar, como tampoco para proteger su mercado interno y evitar la competencia desleal.
La crisis, esa bestia que galopa sin freno, es también una oportunidad: la de construir una autonomía real, capaz de resistir los embates de la deuda y la indiferencia. Porque, en última instancia, solo las provincias que se animen a romper el hechizo centralista podrán mirar al futuro sin miedo ni vergüenza. El tiempo se acelera y, con él, la necesidad de respuestas locales.
-

 Posadas hace 4 días
Posadas hace 4 díasLos therians se juntan en Posadas: se identifican como un “animal no humano”
-

 Opinión hace 6 días
Opinión hace 6 díasEl agente del caos y el quincho de Hugo
-

 Policiales hace 5 días
Policiales hace 5 díasUna mujer se descompuso y murió en el puente Posadas-Encarnación
-

 Policiales hace 3 días
Policiales hace 3 díasDenuncian que Bruno Zapelli incumplió restricción de acercamiento a su ex
-

 Posadas hace 4 días
Posadas hace 4 díasSu amigo es therian y organizó un encuentro para ayudarlo: “Yo lo apoyo”
-

 Policiales hace 1 día
Policiales hace 1 díaAcusado de violar y filmar a un niño fue detenido en el Mercado Concentrador
-

 En Redes hace 4 días
En Redes hace 4 díasTras campaña solidaria, taxista de Andresito consiguió donante para su hijo
-

 Judiciales hace 3 días
Judiciales hace 3 díasFigura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”