Opinión
Seguir avanzando a pesar de los desafíos
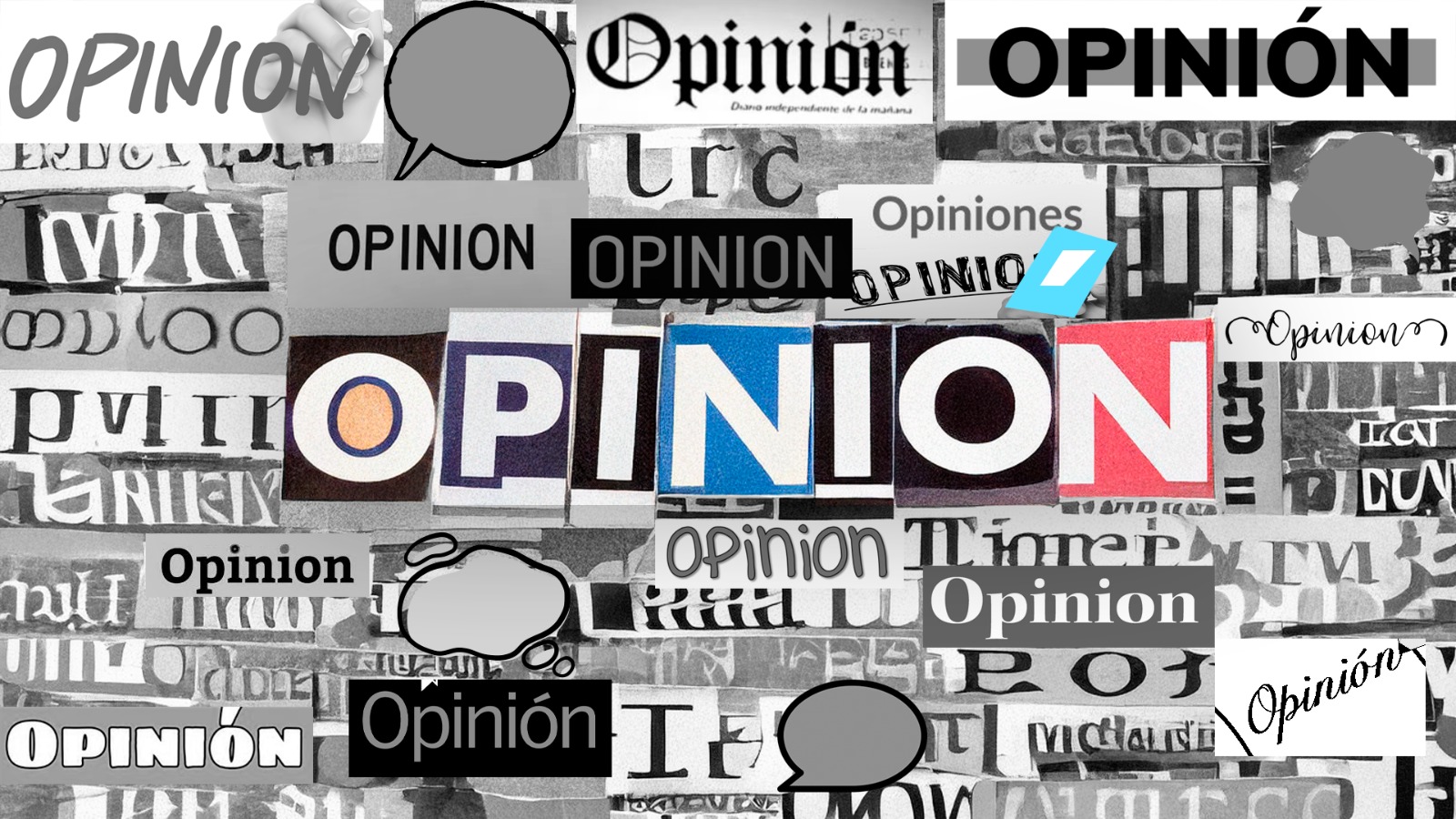
 Por: Virginia Kluka
Por: Virginia Kluka
El Gobierno nacional ha implementado un plan de gestión que incluye la paralización de obras públicas y la reducción de subsidios a los servicios. Ante esta situación, existen dos caminos: paralizarse en la queja o avanzar con determinación, con la convicción de que la gente está en el centro de las políticas públicas.
En este escenario, las inversiones provinciales cobran un rol fundamental para garantizar el desarrollo y la calidad de vida de la población. La continuidad de proyectos financiados con recursos provinciales no solo permite sostener el empleo y la actividad económica, sino que también refuerza la infraestructura crítica en sectores clave como energía, vialidad y saneamiento.
En Misiones, el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento y la modernización se refleja en la ejecución de numerosas obras estratégicas que aseguran el acceso a servicios esenciales para miles de familias. Estas inversiones permiten que la provincia siga avanzando en su autonomía energética, en la mejora de la conectividad vial y en la optimización de la infraestructura urbana y rural.
Uno de los sectores donde se evidencia con mayor claridad el impacto de estas obras es el energético. A pesar del aumento sostenido de la demanda y de las condiciones climáticas extremas, el sistema interconectado provincial ha logrado responder con solidez, evitando los apagones masivos que afectaron a otras regiones del país. Esto es resultado directo de una planificación a largo plazo y del esfuerzo en modernización tecnológica, incorporación de nuevas infraestructuras y mantenimiento continuo de las redes eléctricas.
Entre las obras destacadas que están finalizadas o en ejecución podemos detallar la puesta en marcha de la Estación Transformadora Máximo Paz (Posadas), la Estación Transformadora de Garupá, la Estación Transformadora de Itaembé Miní, la Estación Transformadora de Wanda, la Estación Transformadora de Apóstoles, la etapa 1 de la Estación Transformadora de Puerto Iguazú y la Estación Transformadora de la ruta 213, todas ellas con transformadores de 44 MVA que son los de mayor tamaño y potencia, y que cuestan unos tres millones de dólares por unidad.
También están en marcha importantes nuevos tendidos y subestaciones, algunos de los cuales tuvieron compromiso de financiamiento nacional pero cuyo costo hoy asume la provincia. La línea de 33 kV San Vicente-El Soberbio tiene un 75% de avance, la línea de 33 kV San Pedro/San Vicente un 58% de avance, la línea de 33 kV y subestación Pto. Esperanza tienen un 35% de avance. También continúan en obras la ampliación de la Estación transformadora de San Vicente, la Subestación de Dos Hermanas, la Subestación Rotonda de comandante Andresito, el cambio de postación de la línea de 33kV Eldorado-Pozo Azul, la línea de 33kV Leoni/Mineral, la nueva SET Paraíso (El Soberbio) y la línea nueva de media tensión San Vicente-Andresito, sólo por nombrar algunas de las obras troncales que se suman a la decena de obras de ampliación de potencia y mantenimiento en líneas de media y baja tensión, donde cambiamos transformadores de mayor tecnología, postes de madera que se reemplazan por hormigón y cables desnudos que reemplazamos por ensamblados.
Estas inversiones no solo refuerzan la seguridad del sistema eléctrico, sino que también generan un impacto positivo en la economía local con proveedores locales.
En un contexto desafiante a nivel nacional, donde la falta de inversión centralizada ha puesto en riesgo numerosos proyectos, Misiones demuestra que con gestión eficiente y planificación estratégica es posible continuar avanzando. Elegimos no quedarnos en la paralización y la queja. Elegimos solucionar las necesidades de infraestructura. Elegimos sentar las bases para un desarrollo sustentable a futuro. Elegimos seguir creciendo.
*Presidenta de Energía de Misiones, abogada.
Opinión
Los líderes de cartón gracias al silencio de los mansos
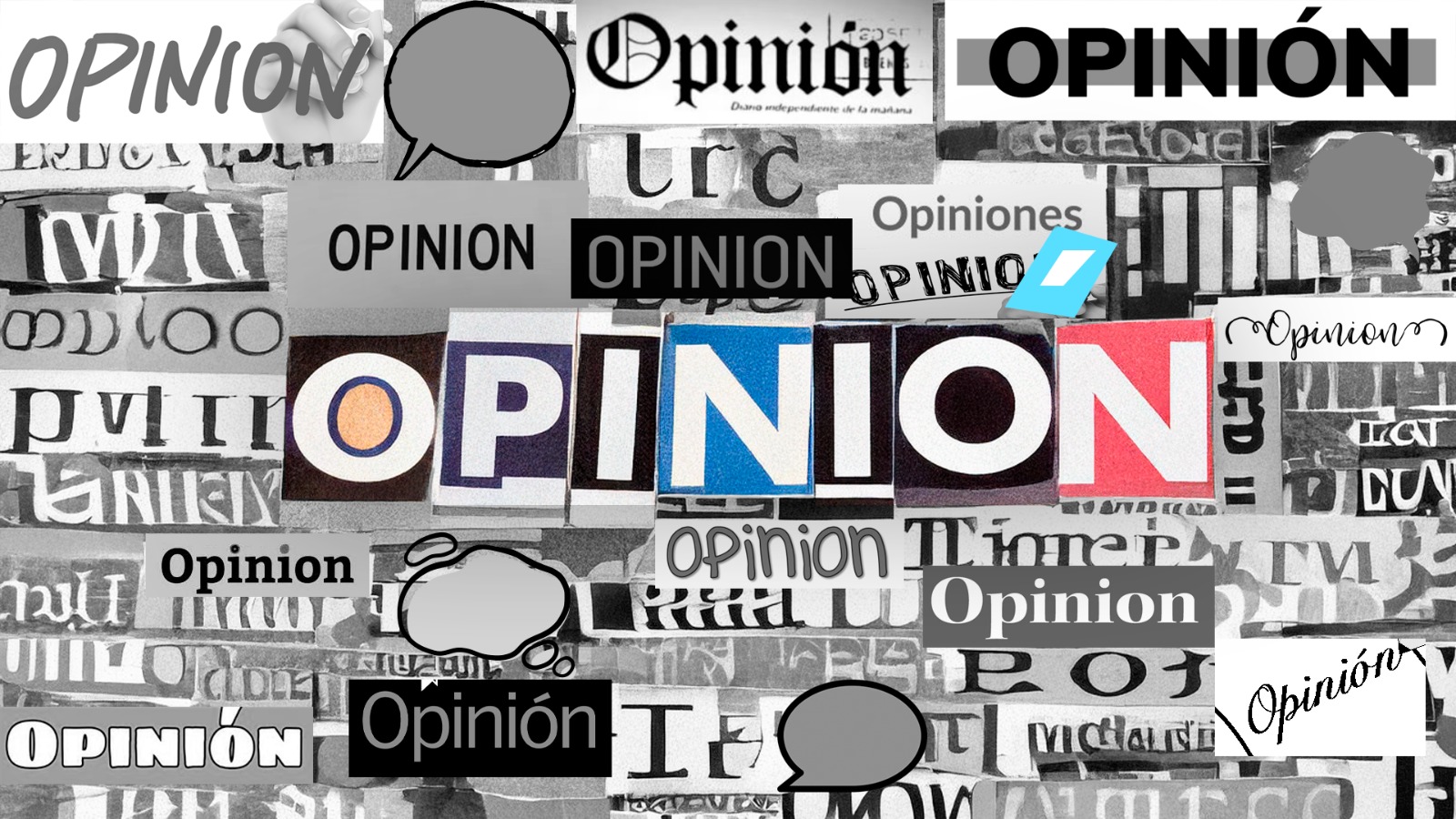
 Por Fernando Oz
Por Fernando Oz
El asunto del “Escudo de las Américas”, la inclusión de nuestro bendito país en la guerra contra el narcoterrorismo, y el último informe que trasmitió la DEA en el International Narcotics Control Strategy Report, me dan mala espina. Paraguay se consolidó como el principal centro de acopio y reexportación de cocaína andina hacia mercados internacionales, más del 50% de las incautaciones están relacionadas a la Hidrovía y sus ramificaciones. El Cantón también forma parte de esa ruta: logística, puertos de transbordo y filtración, entre amenities de lavado y dormitorio.
El panorama completo no se resume en un párrafo, pero créanme que no es para nada alentador. Mientras tanto nuestro aporte es organizar campeonatos de Counter Strike. Pum, pum, pum, y sonreí para la selfie. Miren, la realidad es que nuestros jóvenes no fueron contratados como “programadores” de nada, tampoco están diseñando startup en compañías multinacionales, están recogiendo uva y manzanas en el sur de Brasil. Otros tantos de miles, los que no cruzaron la frontera, están desocupados, ya sea por la desregulación yerbatera, por la viveza de Arauco, por la miseria de Massalin Particulares, o por la fuerza del mercado frente a la inoperancia del Estado. Otros miles ya cayeron en el narcomenudeo. Esa es parte de nuestra realidad y si no espabilamos pronto vamos a caer al precipicio.
Faltan líderes, dicen. Y yo les digo que lo que faltan son hombres y mujeres con el temple suficiente como para decir verdades, aunque duelan; ciudadanos que sientan vergüenza de tener que dejar su futuro en manos de la primera cara que sale en TikTok. El problema del Cantón no es que falte gente con ambición —de esa hay de sobra, y suele ser inversamente proporcional al talento—, sino que hemos matado la figura del líder para sustituirla por el “influencer” de cabotaje.
Sí, es un fenómeno mundial. Me viene a la mente el viejo Umberto Eco diciendo que el drama de nuestra era es que el tonto del pueblo ya no se queda en la esquina, sino que tiene el mismo altavoz que un premio Nobel. Miren si no tenía razón. Y en la política del Cantón, eso se nos ha vuelto el pan nuestro de cada día: tipos que confunden tener seguidores en redes con tener una visión de Estado.
En algún momento habrá que madurar, porque quejarse de que no hay líderes, además de ser deporte nacional, es una infantilidad de patio de colegio. Decimos que “no hay nadie nuevo”, que “son todos iguales”, mientras nos encogemos de hombros y nos vamos a pescar al Paraná el día de las elecciones. Y ahí está el dato, crudo como herida trapera: en las elecciones del 8 de junio de 2025, la participación electoral cayó al abismo del 57,45%. Casi la mitad del electorado se quedó en casa, rascándose la barriga o mirando Netflix, dejando que el destino de todos lo decidan los de siempre y los cuatro de más allá.
Es que lo del vacío de liderazgo es, en realidad, un vacío de ciudadanía. Nos quejamos de que los políticos son mediocres, pero ¿quién los elige? Los elegimos nosotros, por acción o por omisión. El problema, como bien apuntaba Fernando Savater, es la orfandad de ciudadanos lúcidos y comprometidos.
No hay liderazgos porque no hay exigencia. El poder se ha vuelto una cuestión de gestión de la resignación. Ya no se busca al estadista, al tipo con visión, al que sabe hacia dónde llevar la nave, ese en el que sepamos que podemos confiar por lo que ha demostrado en la diaria. Ahora se busca al que mejor maneje el algoritmo, al que sea más “parecido” a nosotros en su vulgaridad.
Cuando lleguen los lobos
El electorado misionero ha pasado de la pasión militante a una apatía ovina. Saben qué pasa, se cansaron de que les mientan, sí, pero en lugar de exigir excelencia, en vez de pelear el metro cuadrado que les toca, optaron por el silencio de los mansos. Y ya saben lo que pasa cuando el ciudadano se duerme: los lobos se visten de pastores.
Después de haber visto el surgimiento del Frente Renovador de la Concordia y, una veintena de años después, verlo caer por debajo de su piso histórico del 30% no es una señal de renovación, es una señal de agotamiento. Pero lo que viene detrás no es la luz al final del túnel, sino el estruendo de la fragmentación.
Lo que hay enfrente, señoras y señores, es todavía peor. Lo de la oposición es una dispersión que roza lo patológico. Fragmentos de partidos que parecen esquirlas de una granada que estalló hace décadas. Nadie aglutina, nadie convence, nadie tiene el cuajo de mirar al que tiene al lado y decirle: “peleemos juntos, aunque duela”. En lugar de eso, tenemos una diáspora electoral donde cada cual atiende su quiosco.
En las últimas elecciones vimos una marea de outsiders —policías retirados, libertarios de ocasión y oportunistas del descontento— repartiéndose las migajas de lo que había quedado de un banquete al que el pueblo no estuvo invitado. Es la política del canibalismo.
Los “nuevos políticos” carecen de la capacidad intelectual para entender que Misiones no termina en la Costanera de Posadas. No hay formación, no hay lectura, ni siquiera tienen sentido de lo histórico. Son gestores de la coyuntura, buscavidas del presupuesto que no sabrían distinguir un plan estratégico de una lista de la compra del supermercado. Están más pendientes del meme del día que de la crisis que se viene. Es el liderazgo líquido del que hablaba Eco, lo recuerdan: figuras sin aristas, sin principios sólidos, que cambian de color según sople el viento de las encuestas.
Misiones está hoy en un limbo peligroso. El viejo orden se apaga, agotado por su propio peso, y lo nuevo que asoma la cabeza no es más que una amalgama de gritos y frustraciones sin proyecto. No hay líderes porque no hay quien se atreva a serlo de verdad, con todas las consecuencias. Preferimos el refugio de la “identidad misionerista” como si fuera un amuleto, mientras la capacidad de gestión se nos escurre entre los dedos. El “misionerismo”, el de verdad, no el Neo, sirvió para levantar un muro contra el centralismo porteño, y estoy de acuerdo, pero detrás de ese muro nos hemos quedado dormidos. Y mientras tanto, los lobos avanzan.
Cuando la política deja de ser un ejercicio de inteligencia y pasa a ser un espectáculo de variedades, el resultado es el que vemos: una provincia rica con una política pobre. Muy pobre. Tomen nota, o sigan mirando para otro lado. Pero luego no vengan con lamentos cuando el próximo “salvador” de turno les venda espejitos de colores a cambio de lo poco que nos queda de dignidad ciudadana.
Opinión
De recaudadores y mercaderes: las piedras de Wanda no son gratis
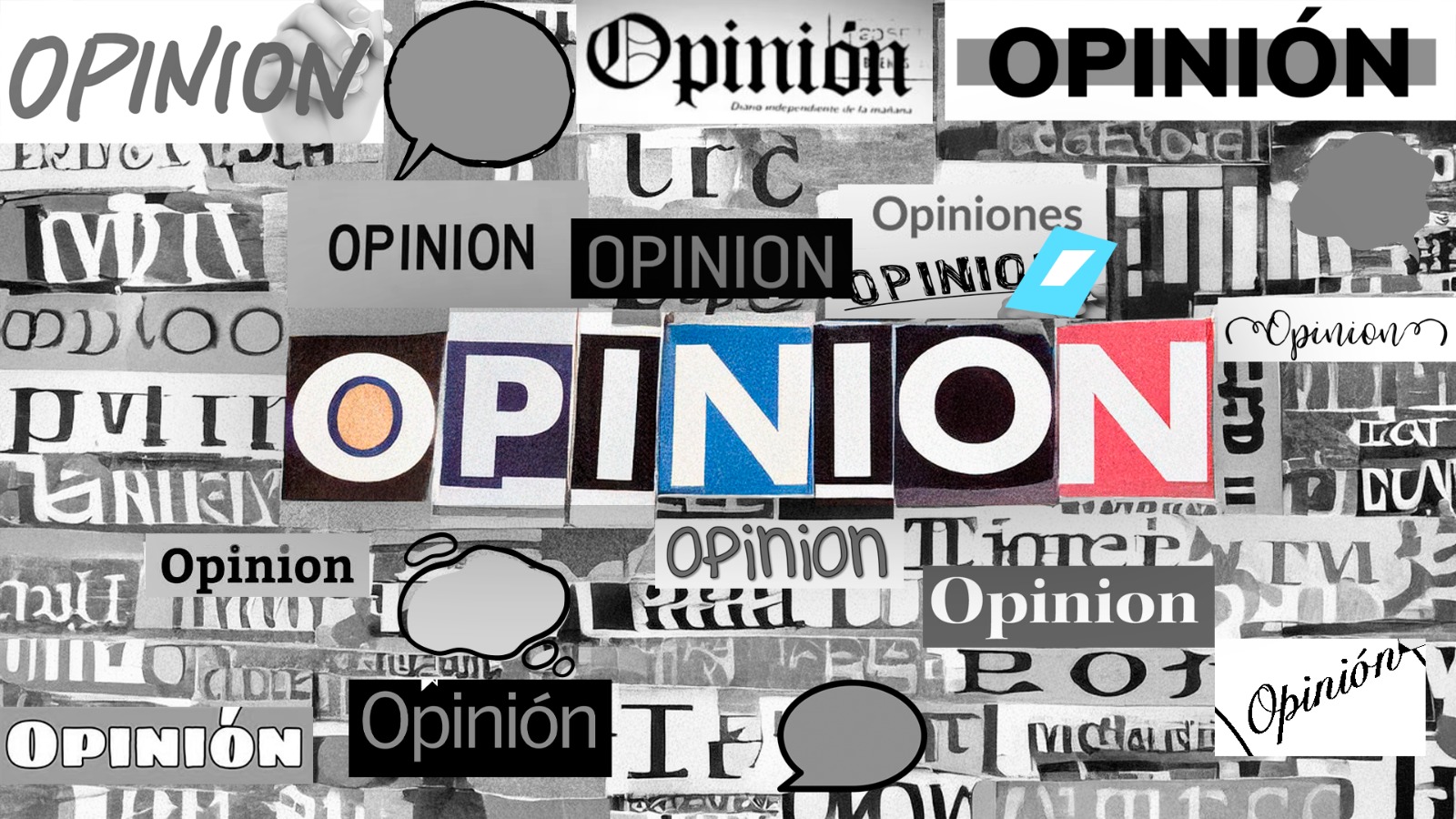
 Por Fernando OZ
Por Fernando OZ
La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.
Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.
A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.
No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.
Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.
Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.
Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.
El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.
Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.
Opinión
El futuro se construye en las aulas
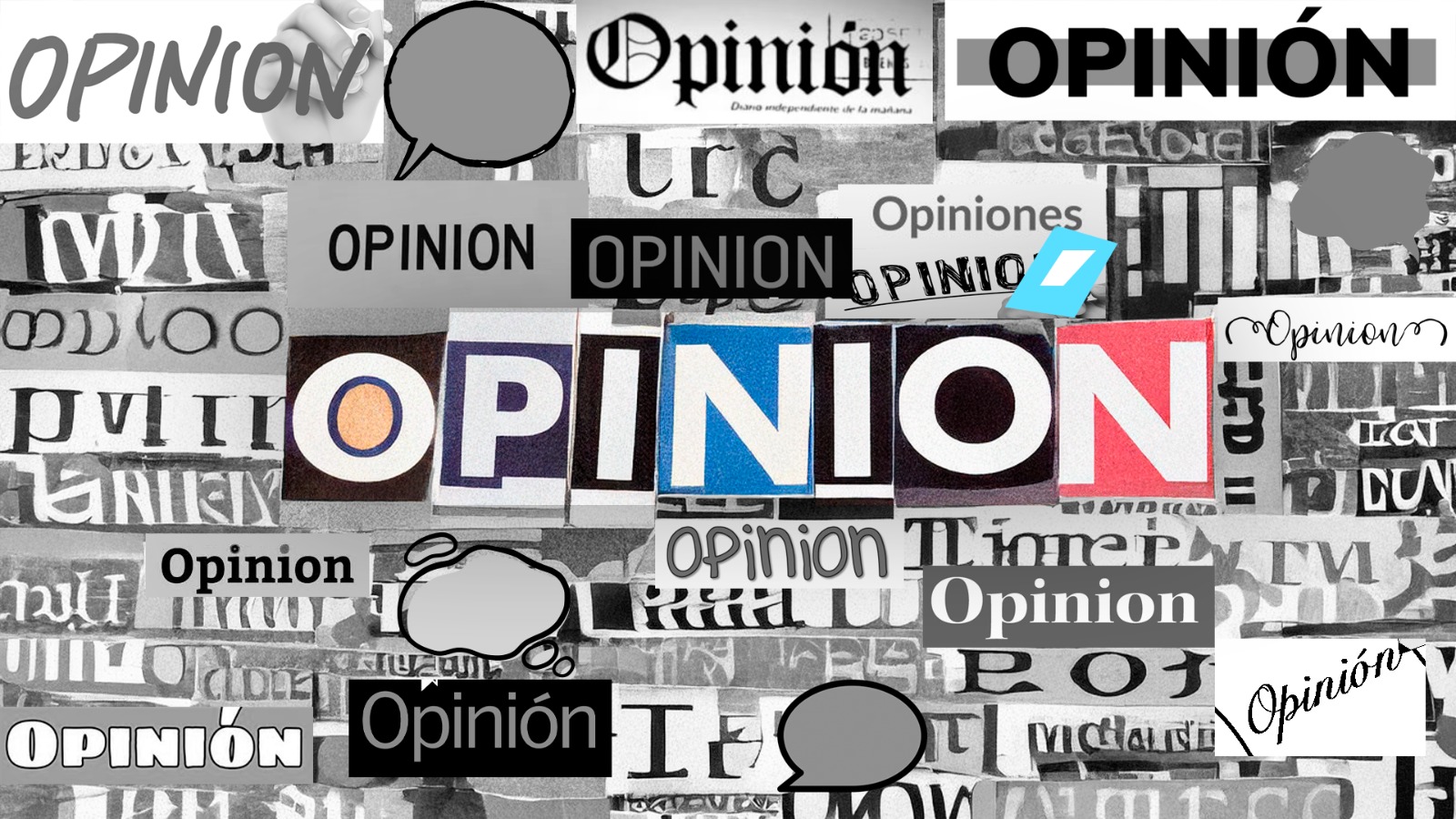
En la antigua Roma, la educación no era solo un medio para cultivar la mente, sino una piedra angular para forjar ciudadanos.
Marco Tulio Cicerón, fue un brillante ejemplo de cómo la educación en Roma moldeaba a
sus hijos más distinguidos. Desde su infancia, Cicerón estuvo inmerso en un riguroso régimen de aprendizaje, reflejo de una sociedad que valoraba profundamente la elocuencia, la filosofía y el arte de la política.
La educación romana, planificada desde el nacimiento, se centraba en inculcar virtudes y conocimientos fundamentales para la participación activa en la vida pública, con una férrea defensa de los valores y rectitud moral. Desde muy temprana edad, Cicerón fue guiado por tutores de gran sabiduría y dedicación, quienes le enseñaron no solo a hablar y escribir con elegancia sino también a pensar con profundidad sobre cuestiones ética, derecho y gobierno. Este enfoque holístico preparaba a los jóvenes romanos para liderar con justicia y sabiduría.
Cicerón emergió como un destacado orador, un pensador profundo, y un estadista comprometido. Su educación le permitió navegar por las complicadas entrañas de la política romana y contribuir de manera significativa en la vida pública. Sus discursos, ricos en sabiduría y elocuencia, y su correspondencia relevan un agudo intelecto y un corazón
apasionado por la justicia y el bienestar de su ciudad.
El legado de Cicerón nos invita a reflexionar sobre el valor de una formación integral que equilibra el conocimiento con la virtud. Siguiendo esta línea, podemos decir que la educación es fundamental no solo para el desarrollo personal sino también para el fortalecimiento de la sociedad.
* * *
La vuelta a clases en Misiones
La próxima semana tendrá lugar un hecho muy importante para la vida de las familias misioneras. La vuelta a clases despierta grandes emociones y sensaciones tanto en los niños como en sus padres. Más de 400.000 estudiantes retomarán el camino de la formación y el aprendizaje reactivándose así el gigantesco andamiaje educativo del
Estado.
No importan las vicisitudes de la historia ni la coyuntura actual, Misiones continúa profundizando el camino de la educación de vanguardia y el conocimiento, las herramientas más importantes para el desarrollo de la provincia y la sociedad.
El retorno de los chicos a las escuelas significa una gran inversión por parte de las familias misioneras y en ese sentido el Gobierno siempre a demostrado empatía y cercanía. Con miras al inicio del ciclo lectivo y con el principal objetivo de cuidar la economía familiar, desde el Estado Provincial se articuló una importante batería de
medidas.
En este sentido, el Boleto Educativo Misionero (BEM) vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Instituido por ley en octubre de 2015 se constituye como una de las muestras más grandes de justicia social. El Estado Provincial asume el costo del pasaje de los estudiantes del nivel primario, secundario, terciario, superior y universitario de cada rincón de la provincia.
Para dimensionar su importancia, basta con remitirse a los registros: más de 300 mil estudiantes misioneros usan el servicio.
Además de garantizar la vigencia del Boleto Educativo Misionero, una serie de versiones del Programa Ahora fueron lanzados desde el Gobierno con el fin de generar un impacto positivo en la planificación de la economía familiar de cara al inicio de clases. Estos programas ofrecen a las familias misioneras la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito, en cuotas y con reintegro, cuotas de los colegios o deudas acumuladas, artículos de librería, uniformes y guardapolvos, zapatos, zapatillas y textos escolares.
Estos programas especiales impulsados por el Gobierno Provincial, junto a los comercios adheridos y el Banco Macro moviliza la economía en toda la provincia en todos los rubros alcanzados y, al mismo tiempo, acerca una solución concreta a las familias misioneras para afrontar los gastos que implica el comienzo de clases.
En lo que respecta a la “ayuda escolar” que abona el Gobierno a los empleados de la administración pública provincial, el gobernador Passalacqua anunció el pago para el pasado 25 de febrero con un incremento de 30% en comparación con el monto abonado el año pasado. De esta forma, los agentes del sector público provincial recibieron una Ayuda Escolar de $91.000 por hijo y de $227.500 por hijo con discapacidad.
Estas medidas se suman a la confirmación por parte del Gobierno provincial de una inversión de $1.150 millones para el acondicionamiento integral de escuelas públicas antes del inicio de clases. Los fondos se destinaron a tareas de mantenimiento, mejoras edilicias, incorporación de equipamiento y adecuaciones necesarias en establecimientos
de distintos municipios de la provincia.
En un contexto de gran incertidumbre en la Argentina atravesado por una crisis económica que se profundiza día a día y está lejos de mostrar signos de recuperación en el corto plazo, el Gobierno misionero demuestra su compromiso real con la educación a través de acciones que reflejan un abordaje integral en donde se combina apoyo
económico directo a las familias, inversión en infraestructura y planificación pedagógica.
Datos, no opinión: los números de la Educación misionera
Al tercer trimestre de 2025, las erogaciones totales en la finalidad “Cultura y Educación” ascendieron a $622.159.436.330, mientras que lo percibido por la provincia en ese mismo periodo por la Ley de Financiamiento Educativo fue de $239.328.788.361, es decir un 38% aproximadamente del gasto total.
De esos números surge que la Provincia de Misiones financia con recursos propios cerca del 62% de la inversión educativa. En virtud de estos datos concretos, es falso que los fondos nacionales alcancen para cubrir los gastos de funcionamiento del sistema; por el contrario, la mayor parte de la estructura se sostiene gracias a un esfuerzo de la
provincia.
Cuando hablamos de la finalidad “Cultura y Educación” es importante aclarar que no se agota en el concepto “salario”, sino que es multidimensional. Los fondos de Educación garantizan el funcionamiento de un sistema que contempla comedores escolares, material didáctico y mobiliario. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura: construcción, mantenimiento y refacción de establecimientos en toda la provincia (ascienden a más de 2.200). En lo que respecta a los fondos que se destinan al pago de salario docente, si sumamos la masa salarial mensual y el proporcional mensual del aguinaldo estamos hablando de un monto cercano a los $60.000 millones. Una cifra que da una dimensión del peso estructural que tiene la educación en el presupuesto provincial. Si tomamos en cuenta que el giro de fondos nacionales por la Ley de Financiamiento Educativo es de casi $40.000 millones, la Provincia debe inyectar unos $20.000 millones adicionales cada mes, sólo para pagar sueldos, sin contar el
mantenimiento de escuelas, comedores y demás servicios.
En base a lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que la educación en Misiones se sostiene con una inversión que duplica ampliamente a los fondos que llegan desde Nación por leyes especiales, garantizando no solo salarios por encima de la pauta nacional, sino también la operatividad de las escuelas y la asistencia alimentaria de los alumnos. Y esto implica un enorme esfuerzo en los tiempos que corren: la Provincia administra con prudencia y hace lo posible con herramientas limitadas.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
-

 Información General hace 6 días
Información General hace 6 díasSpinelli expuso la identidad del estudiante que se autolesionó en la Industrial
-

 Posadas hace 4 días
Posadas hace 4 díasVecinos organizan protesta frente a Samsa por sobreprecios el 11 de marzo
-

 La Voz de la Gente hace 6 días
La Voz de la Gente hace 6 díasDenunció que tres policías de civil lo golpearon en conflicto por una casa
-

 Opinión hace 2 días
Opinión hace 2 díasLos líderes de cartón gracias al silencio de los mansos
-

 En Redes hace 7 días
En Redes hace 7 díasYoutuber Alejo Igoa agotó la preventa de su primer show en el Movistar Arena
-

 Política hace 5 días
Política hace 5 díasPresentan proyecto para que mayores de 60 años no paguen boleto en Posadas
-

 Provinciales hace 5 días
Provinciales hace 5 díasArenero clausurado en Candelaria: “Es una persecución de la EBY”
-

 Policiales hace 2 días
Policiales hace 2 díasAmenazó con tirarse de un décimo piso tras un hecho de violencia de género


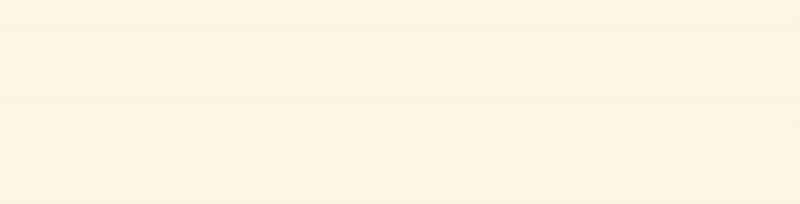














 Por
Por 













